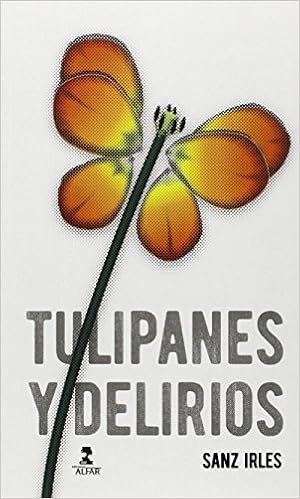Esta es mi versión del relato de Yasushi Inoue titulado, en japonés, Sekitei (Jardín de rocas). Lo llamo relato, y no cuento, porque sus personajes evolucionan a lo largo de la historia. Esto es propio de las novelas, no de los cuentos, pero es demasiado breve para hablar de novela, ni siquiera de novela corta.
Y lo llamo versión por no llamar traducción a lo que en realidad es un texto que parte de dos traducciones muy distintas entre sí, incluso contradictorias en más de una ocasión: la italiana de Giorgio Amitrano, en la editorial Adelphi, y la inglesa de Mark Unno, en el Kyoto Journal de la Universidad estadounidense de Oregón. Mi conocimiento del japonés es tan rudimentario, que ni por un segundo he soñado con recurrir al original.
Sin tener disponible el original japonés, he debido guiarme —entre la verbosidad de Amitrano y la concisión de Unno— por mis lecturas de otras obras de Yasushi y de mucha literatura japonesa, mis experiencias vitales en Japón y, sobre todo, por el contexto que el propio relato genera.
Hablé de este relato en mi columna de cada viernes, Texto Sentido. Me llamó mucho la atención cuando lo leí por primera vez, a mediados de los ochenta. Años después fui muchas veces a Kioto y también disfruté, como el protagonista, de hermosos paseos por ese mismo jardín de rocas.

Yasushi Inoue
Yasushi Inoue
SEKITEI
(Jardín de rocas)
Uomi Jiro eligió Kioto para su viaje de novios.
Había vivido allí desde los días del instituto hasta su graduación en la universidad, y aunque el fulgor de aquellos años ya sólo era una luz lejana y débil, aún lo sentía como un segundo hogar y cada rincón de la ciudad estaba impregnado de nostalgia.
Pensó que, después de tantos años, sería bonito pasar algunos días con su mujer en la antigua y tranquila capital donde tantos recuerdos de su juventud estaban enterrados.
Eran muchos los lugares que quería enseñarle a Mitsuko, quien sólo había estado en Kioto una noche, durante una excursión de colegio, y la estación era perfecta: principios de octubre; la ciudad y los paisajes de sus alrededores estaban en su máximo esplendor.
Había planeado pasar cinco días en Kioto, pero los padres de Mitsuko los entretuvieron más de la cuenta en su pueblo, y cuando por fin llegaron, no les quedaban más que dos noches y un día. Como además llegaron por la tarde y su tren salía temprano dos días después, en realidad sólo les quedaba un día completo.
Se alojaron en un ryokan a orillas del río Kamo, cerca del puente de Sanjo, y cuando estuvieron instalados, Mitsuko le preguntó:
—¿Dónde piensas llevarme mañana?
De pronto su tono se había vuelto más íntimo que hasta entonces.
—Pues… —Su estancia se había acortado tanto, que Uomi no supo bien qué responder.
—No hace falta que me lleves a muchos sitios. Basta con uno, un sitio donde podamos estar tranquilos y pasarlo bien —dijo Mitsuko.
A Uomi le apetecía lo mismo. Irían a un sitio tranquilo donde una pareja de recién casados pudiera pasear a solas entre los hermosos colores del otoño.
Contempló con ternura a su preciosa mujer, veinte años recién cumplidos y diez más joven que él, y se puso a pensar en los distintos lugares que a ella podrían gustarle. Estaba Ohara, en el norte de la ciudad, y se imaginaba como resaltarían allí la belleza y los ágiles movimientos de Mitsuko contra el fondo otoñal de la naturaleza. También estaba la zona de Ginkakuji y el pabellón plateado: a Mitsuko le gustaba dibujar y sus ojos se iluminarían con las suaves colinas de Higashiyama, los bosques de pinos rojos y el agua que corre por los canales.
A la mañana siguiente Uomi ya no podía demorar su decisión, y la elección se impuso por sí sola con la mayor naturalidad. No era ninguno de los lugares en los que había pensado el día antes, pero ahora, al cabo de tantos años, el templo de Ryoanji y sus alrededores, en la parte oeste de la ciudad, lo atraían con fuerza. Era un lugar sin nada de particular, excepto su ambiente de antigua serenidad.
Haría el mismo camino que muchos años antes. Visitarían el pabellón de té de Ninnaji, desde donde había medio kilómetro hasta el jardín de rocas de Ryoanji; después darían un paseo por el recinto del templo y admirarían el gran lago. Temía que el programa resultara demasiado cansado para su joven esposa, que no parecía muy interesada en pabellones de té y jardines, pero había tomado una decisión y no fue capaz de renunciar a ella.
Salieron del albergue y cogieron un taxi en el cruce de Shijo Kawaramachi. Tardaron veinte minutos en llegar a los suburbios del oeste y otros tantos hasta la gran puerta antigua de Ninnaji, donde se bajaron.
Todo lo que veía llenaba a Uomi de nostalgia. Nada había cambiado en trece años. Soplaba el viento del pasado. La blancura del largo muro, el enredarse de la hiedra, todo era como entonces. Dentro del recinto no había nadie.
—Vayamos al Ryokakutei.
—¿Qué es el Ryokakutei?
—El pabellón de té de Ninnaji.
—¡Ah!
—Luego pasearemos un poco hasta el jardín de rocas de Ryoanji.
—¿El jardín de rocas?
—Un jardín hecho tan solo con rocas y gravilla blanca.
—¡Ah!

A cualquier cosa que dijese, Mitsuko respondía con pequeñas exclamaciones de alegría y sus ojos resplandecían de felicidad.
Uno de los guardeses del templo los acompañó al pabellón de té, en el jardín trasero de Ninnaji. Uomi recordó la emoción de la primera vez que entró, a escondidas y de puntillas, en este hermoso y pequeño edificio, en sus años de colegial.
Salieron del Ninnaji y se dirigieron al Ryoanji, por un camino lleno de recuerdos, que Uomi había recorrido innumerables veces. El sol del otoño esparcía su luz fría y límpida sobre el apacible y solitario sendero.
El viento mecía los bosques de bambú a los lados del camino. Uomi y Mitsuko caminaban uno al lado del otro en aquella brisa y aquella luz alegres, que en Tokyo serían impensables.
Pero desde que entraron en el recinto del templo, Uomi estaba como ausente de todo, perdido en sus propios pensamientos.
—Qué bonitos son los alrededores de Kioto —dijo Mitsuko mirando el paisaje, mientras andaba unos pasos detrás de él. Pero su voz apenas si rozó el oído de Uomi y fue a perderse en la lejanía.
Había pasado una semana desde que empezaron el viaje de novios y por primera vez el corazón de Uomi se alejaba de su adorable esposa.
—Qué lago tan grande —dijo Mitsuko, mientras corría a pequeños pasos para alcanzar a su marido.
Iban por la orilla del lago hacia el edificio principal del templo, y él no le respondió nada.
«Aquí fue donde Totsuka Daisuke me pegó», se gritó Uomi para sus adentros.
Su rostro se ensombreció de tristeza y tensó los músculos alrededor de la boca, como solía hacer en los momentos difíciles. Los recuerdos de un pasado remoto lo asaltaron dolorosamente.
«Y aquí dejé a Rumi», pensó.
Un día, también de otoño, de hacía trece años, Uomi Jiro y Totsuka Daisuke paseaban por este mismo lugar, cada uno enfrascado en sus emociones, cuando de pronto se detuvieron casi a la vez y Totsuka, mirándolo fijamente, le preguntó:
—¿Estás enamorado de Rumi? Dime la verdad.
Se notaba a las claras que no iba a permitir evasivas.
A los dos les faltaban algunos botones del uniforme escolar; llevaban pequeñas toallas colgando del cinturón y calzaban unas geta de madera de magnolio. Los dos estudiaban en la Escuela Superior de Ciencias.
—Piénsalo bien y respóndeme con franqueza, ¿entendido? Si de verdad la amas, renunciaré a ella por ti. Te la dejaré, y hoy mismo abandonaré la escuela, volveré a mi pueblo y me haré campesino. Tengo muchos años por delante y el dolor pasará.
Uomi no dijo nada. Sabía que si decía que la amaba, Totsuka abandonaría los estudios. Nunca faltaba a su palabra.
—Pero piénsalo bien. Si me dices que la quieres de verdad, con todo tu corazón, puedes quedarte con ella. Pero si no es más que un capricho, me la quedaré yo. Porque yo la amo de verdad.
Uomi siguió sin decir nada. No sabía qué responder así, de buenas a primeras. Amaba a Rumi, pero no podía saber si más que Totsuka. Rumi le gustaba mucho. Perderla sería un golpe terrible y la sola idea lo mareaba y le nublaba la vista. Sin embargo, no quería casarse enseguida. Tener que decírselo a sus padres lo aterraba, por no hablar del matrimonio en sí, que le parecía una cosa distante y de otro mundo, sin nada que ver con Rumi. La perspectiva de hablar con sus padres y casarse con ella no se le había pasado por las mientes, pero no dudaba de que la quería y la idea de perderla le resultaba insoportable.
—La amo —le dijo con decisión, pero sin mirarlo a la cara. Podía sentir la mirada de su amigo clavándose en su mejilla.
—¿Más que yo? —presionó Totsuka con su voz de bajo, escrutándolo con la mirada.
—Tal vez —Uomi sufría.
—¿Tal vez? No hables como una mujeruca y contéstame. ¿Quieres a Rumi más que yo?
—Sí —dijo Uomi tragando saliva.
—Ya.
Una sombra ennegreció el rostro de Totsuka. Se echó la gorra hacia atrás y suspiró.
—Pues si es así, te la dejo. Eres más inteligente que yo y tu familia tiene tierras y es más rica que la mía; y encima, no bebes. Seguramente serás mejor marido. Muy bien. Ya no la veré más. Me vuelvo al dormitorio a hacer la maleta.
—No hay razón para que abandones la escuela —dijo Uomi, pero enseguida comprendió que no debía haber dicho eso. Totsuka lo miró encolerizado.
—¡Idiota! No has entendido nada de lo que siento.
Entonces lo abofeteó. Las mejillas de Uomi ardían, mientras Totsuka seguía golpeándole la cara una y otra vez y el trastabillaba de lado a lado. Lo único que hizo para protegerse fue taparse los ojos. Sabía que era inútil oponer resistencia a la violencia de Totsuka y dejó que lo golpease.
Los dos jóvenes eran muy diferentes, pero en algunas cosas se entendían a las mil maravillas, y en los últimos dos años y medio estaban siempre juntos, en la escuela y por la ciudad. Compartían hasta los cuadernos, e incluso el dinero que recibían mensualmente de sus respectivos padres lo tenían en común, sin preocuparse de cuánto fuese de cada uno.
Totsuka no formaba parte de ningún equipo deportivo de la escuela, pero en el instituto había sido capitán de los clubs de judo y kendo. Era un atleta nato y tenía un físico imponente, pero a diferencia de muchos otros jóvenes, no le daba mayor importancia. Lo invitaron a formar parte del club de atletismo, y también de los de judo y kendo, pero rehusó con firmeza.
—Si no estudias te conviertes en un ignorante. Yo no soy un tipo listo como vosotros y en el instituto no aprendí muchas cosas. Necesito empollar estos años, si no seré un inútil de por vida.
Sus palabras confundían a los miembros de los clubs, que lo tomaron por un bicho raro.
Rumi era camarera en un café del centro, de extraño nombre: el Ban. Una tarde Totsuka entró en la habitación de Uomi y le dijo:
—No digas nada y vente conmigo. Quiero llevarte a un sitio nuevo.
Cuando llegaron, Totsuka pidió un sake y un café. Le pasó el café a Uomi y se bebió el sake él solo.
—No está mal, ¿eh?
Uomi comprendió enseguida que no estaba hablando del café. Las camareras eran como pececillos todos iguales en una pecera, menos Rumi, que destacaba entre todas.
En un par de ocasiones se acercó a su mesa a charlar un rato y luego se iba a otras mesas. Casi todas llevaban kimonos baratos; Rumi era la única que llevaba ropa occidental. Uomi empezó a ponerse tenso cada vez que se les acercaba, y encendía un cigarrillo tras otro, procurando que Totsuka no notase como le temblaba la mano.
Totsuka permaneció en silencio, mientras apuraba su trago y contemplaba con insistencia la cara de Rumi, fulminando con la mirada a los clientes de otras mesas que hablaban con ella.
Se enamoraron de ella los dos a la vez y se las ingeniaron para ahorrar lo necesario y poder ir al Ban todas las tardes.
Al cabo de un par de semanas la convencieron para salir a pasear con ellos, y poco después ya la acompañaban a su piso de Kitano. Estaban los dos locos por ella.
—¡Qué poco come! A mediodía se las arregla con una tostada y listo —decía Totsuka.
—Sí —respondía Uomi. —Eso la vuelve aún más fascinante.
—Tiene un lado honesto y otro procaz, y conviven en ella maravillosamente. Es lo que más me gusta de Rumi.
—Pues a mí…
Y así hablaban de ella una y otra vez, y encontraban bello cualquier detalle de su carácter, cualquier pequeño gesto; todo tenía una gracia especial, significados recónditos.
Al cabo de un año y cuando faltaban seis meses para terminar el instituto, Totsuka y Uomi empezaron a hartarse de tener que compartirla. Los dos, sin decírselo al otro, le habían confesado su amor a Rumi. A ambos les dio la misma respuesta: “pues cásate conmigo”.
Parecía que Rumi estaba decidida a escoger al que estuviese dispuesto a casarse, y su respuesta no satisfizo a ninguno. Sin embargo reveló claramente la firmeza de su carácter y que no toleraría una relación superficial y pasajera. Al parecer ya había sufrido en el pasado por relaciones así. Rumi no estaba dispuesta a elegir, así que les tocaba a ellos resolver el asunto y decidir cuál de los dos habría de quedarse con ella.
Totsuka propuso a Uomi dar un paseo. Tomaron el tranvía de Kitano, luego caminaron hasta Ryoanji y, sin habérselo propuesto, llegaron al jardín de rocas. Soplaban los primeros vientos invernizos. Dejaron el jardín y bajaron por la antigua escalinata de piedra frente al templo. Entonces empezó la discusión.
Cuando recordaba todo aquello, Uomi no conseguía comprender que él, siempre tan dubitativo, hubiese podido decir con tanta rotundidad que estaba enamorado. Hasta ese día había pensado que le tocaría a él renunciar a ella. No podía negar que los sentimientos de Totsuka por Rumi eran mucho más fuertes que los suyos y que lo habría dado todo por ella. Uomi no se había planteado seriamente casarse y ni siquiera lo veía posible. Además, y aunque eran muy diferentes, sentía que su amistad hacia Totsuka era más profunda que cualquier sentimiento que pudiera albergar por Rumi. De modo que siempre había creído que, al final, se retiraría él.
Y, sin embargo, la fría firmeza con la que había conseguido apartar a su amigo, lo sorprendió. Mientras Totsuka le golpeaba la cara se aferró a la idea de que, después de eso, todo se habría resuelto, y se lo repetía una y otra vez mientras daba traspiés de lado a lado.
Aquella noche Uomi no regresó al dormitorio; se quedó en casa de un tío suyo cerca de Ginkakuji. Cuando regresó a su residencia tres días después, Totsuka ya se había ido con todas sus pertenencias.
La noticia de que Totsuka había notificado oficialmente a la escuela su decisión de abandonar los estudios, corrió de boca en boca en distintas versiones, pero Uomi nada dijo. Ni siquiera se lo comentó a Rumi.
En abril del siguiente año entró en la universidad y se mudó a vivir con Rumi.
El Ryoanji tenía para Uomi otro recuerdo.
Fue a primeros de marzo, a los tres años de haber empezado a vivir con Rumi, poco antes de sus exámenes finales.
Rumi quería dar una vuelta porque tenía que hablarle de algo, y fueron a dar un paseo por la zona de Ryoanji. Caminaban en un espeso silencio y los dos sentían que su relación había llegado a un punto crítico.
También aquel día recorrieron la amplia veranda frente al jardín de rocas, como dejando pasar el tiempo. Se sentaron durante media hora en la veranda a contemplar las rocas colocadas sobre la hermosa gravilla blanca, sin decirse nada.
Luego deambularon por el recinto del templo; marchaban a un metro de distancia. Para entonces, los sentimientos de Uomi por Rumi se habían enfriado de manera irremediable. Ya no soportaba su escasa educación y detestaba varios rasgos de su carácter. Incluso sus grandes ojos le parecían faltos de finura y aquella forma afectada de hablar había empezado a fastidiarlo. No se explicaba cómo había podido enamorarse de aquella mujer. Rumi no ignoraba esos sentimientos, pero a lo largo de aquellos tres años había crecido, en su cuerpo y en su alma, un vínculo que le impedía separarse de él.
Al principio de su vida en común, Rumi le había suplicado muchas veces que se casara con ella, pero ya había renunciado. Más que los aspectos formales del matrimonio, a Rumi la angustiaba incesantemente otro asunto: cómo evitar que Uomi llegase a abandonarla.
Pero aquel día Rumi no se comportaba como de costumbre. Pensaba que si el amor de Uomi había muerto y no existía posibilidad de que renaciese, se marcharía. No estaba segura de poder vivir sin Uomi, pero estaba dispuesta a intentarlo con todas sus fuerzas.
Se acercaba la graduación de Uomi y, si la separación era inevitable, le parecía que era mejor afrontarla cuanto antes, en vez de aplazarla.
—Quiero que seas sincero. No te andes con remilgos, no necesito tu compasión. Sólo quiero que me digas lo que de verdad sientes —fueron sus palabras. —Vamos, dímelo, ¿me quieres o no?
- …
Ya estamos otra vez, pensó Uomi sin responder. ¿Cuántas veces me habrá hecho la misma pregunta en estos tres años? Docenas. Y sin embargo él nunca había sido capaz de decirle con claridad «No te quiero». Para poder decírselo, habría tenido que volverse un malvado. Claro que era una debilidad por su parte, pero el peso de los tres años juntos lo ataba con una fuerza a la que era imposible oponerse.
—¿Me quieres o no? Basta, no te lo preguntaré más. Te voy a peguntar una cosa mucho menos noble, pero más directa. ¿Me odias? ¿O no me odias? Si me odias, dímelo. Vamos, ¿me odias? Puedes contestar, ¿no? Te basta con mover la cabeza arriba y abajo o a un lado y otro. ¿Entonces qué? ¿Me odias?
Uomi advirtió que la cara de Rumi había adquirido una palidez y una gravedad nunca vistas.
La miró con un sentimiento de rechazo y de repente, con un tono cortante que lo sorprendió a él mismo, exclamó:
—¡Te odio!
En cuanto lo dijo experimentó un alivio inmediato. Las palabras se le habían escapado de la boca sin darse cuenta.
—Ah, conque sí. —La voz de Rumi resonó extrañamente tranquila.
Uomi tuvo la sensación de que algo de una crueldad atroz, cuya existencia ni sospechaba, daba vueltas en una negra espiral dentro de su corazón.
Se dio cuenta de que la sangre había abandonado los pequeños labios de Rumi, dejando tras de sí un blancor siniestro que recordaba el vientre de un pez. Le pareció que iba a desmayarse y alargó el brazo para sostenerla. Por un instante todo el peso de Rumi se concentró sobre su mano, pero ella, reabriendo apenas los ojos, dijo «No» y se apartó del brazo de Uomi. Luego permaneció unos instantes acurrucada en tierra, pero se alzó de nuevo, le dio la espalda y empezó a alejarse con pasos titubeantes, dando tumbos, sin volverse para mirarlo.
Se acabó, pensó Uomi. Ya habían tenido otras escenas parecidas, pero esta vez notó que iba en serio y que anunciaba un final irrevocable.
Ahora sí que se ha terminado, volvió a pensar. Pero a su sorpresa por haber pronunciado aquellas palabras tan crueles —insólitas en él, débil como era— se añadía una cierta satisfacción.
Aquel día a Uomi no le apeteció regresar al apartamento que compartían. Se fue a visitar a dos o tres amigos y no volvió hasta muy tarde.
La luz estaba apagada. Al encenderla vio que la pared de la que colgaban los vestidos y kimonos de Rumi estaba desnuda. Ella nunca volvió a aquella casa. Él no la buscó.
Una noche alguien le dijo que trabajaba de camarera en Osaka, pero se tomó unas copas y se olvidó del asunto.
A Uomi se le encogió el corazón al revivir aquellos dos momentos dramáticos de su vida. Totsuka Daiseku se había enriquecido fermentando sake en su Kyushu natal, según se enteró, pero ya había muerto de tuberculosis.
De Rumi nunca supo nada más.
Después de todos aquellos años, Uomi recorría de nuevo la veranda del edificio principal del Ryoanji. Como había hecho con Totsuka y con Rumi, se sentó junto a su mujer en un rincón.
—Oh, que hermoso jardín —dijo Mitsuko y se puso a mirarlo en silencio.
Se lo llama jardín, pero en verdad son unas rocas grandes colocadas sobre un rectángulo de gravilla blanca rastrillada longitudinalmente. De ese límpido y sencillo jardín emana una austeridad intensa que toca el corazón de quienes lo contemplan. Forma parte de un mundo espiritual, elevado, que no puede describirse con adjetivos como bello o espléndido.
—¿Nos vamos? —dijo de repente Mitsuko.
La pareció que su rostro estaba algo más pálido, pero quizás lo engañaban sus ojos por haber estado demasiado rato mirando fijamente el resplandor de la gravilla.
Desde que entraron en el recinto del templo, el estado de ánimo de Uomi se había tornado sombrío y tenso, a causa de aquellos recuerdos, pero en cuanto salieron y se pusieron a pasear sin prisas por una antigua calle flanqueada por muros, volvió a sentirse alegre.
Su vida le pareció feliz. Una mujer joven y bonita caminaba a su lado. Mitsuko era más hermosa que Rumi y también más culta y refinada. Su matrimonio había sido acordado por otros, pero ahora, diez días después de la boda, se sentía totalmente enamorado de su joven esposa. Era un sentimiento muy distinto a la pasión que había sentido por Rumi, más tranquilo y pleno.
—Estoy un poco cansada —dijo Mitsuko, que se había quedado unos pasos atrás.
Cuando se giró para mirarla, la notó fatigada y un impetuoso afecto le brotó del corazón. Pensó que tenía la culpa de su cansancio y se fue parando varias veces para esperar a aquella criatura encantadora.
Mitsuko se había vuelto silenciosa.
—¿Te encuentras mal? —le preguntó.
—No.
Sin embargo se notaba que tenía alguna pena.
Uomi había pensado volver a pie a Kitano, pero cambió de planes y tomaron el tranvía y después un taxi. Cuando llegaron al albergue, Mitsuko parecía encontrarse ya mejor.
—Siento haber estropeado un poco nuestra excursión —dijo. —Quiero descansar un poco, pero tú sal, si te apetece.
Después de tantos años, había muchos sitios a los que le apetecía ir, y no tenía ganas de quedarse encerrado en el albergue el resto del día, así que decidió salir solo aquella tarde.
Fue a visitar al profesor K., a quien tenía por su maestro, y que vivía en Higashiyama. El profesor, que tanto lo había ayudado en la universidad, había envejecido mucho, pero conservaba su exuberancia y vitalidad de siempre.
El profesor hizo un par de llamadas y M. y S., antiguos compañeros de Uomi, se reunieron con ellos y se quedaron a cenar. Se despidieron a las nueve, ya de noche. Cuando volvió al albergue, Mitsuko no estaba. Nada más entrar en la habitación, lo invadió un presentimiento angustioso. En una esquina de la mesa había un sobre. Se abalanzó sobre él y lo abrió a toda prisa, sin ni siquiera sentarse.
Había empezado un proyecto vida y felicidad, junto a ti, como tu mujer, pero me he dado cuenta de que no es posible.
Desde el día de nuestra boda y hasta ayer mismo, creía que lo era. Rodeada de tu cariño, mi corazón se te había entregado.
Pero hoy, mientras admiraba la fría y extraña belleza del jardín de rocas al que me llevaste, empecé —no sé por qué— a sentirme disgustada conmigo misma y con los compromisos que he aceptado. «No debes dejarte llevar por la corriente; no debes aceptar compromisos». Podía escuchar esas voces en mi interior. Esas inmóviles rocas me han arrancado la debilidad y me han hecho fuerte; tanto como hasta para ser cruel. ¿Habrá sido la llamada espiritual —noble, severa y sin sentimentalismo— del maestro que decidió crear un jardín hecho sólo de gravilla y rocas?
Quizás una vida contigo habría sido un camino de felicidad. Pero he comprendido que debo seguir mi propio camino, aunque haya de pagarlo con la desdicha. Y te ruego también que me perdones por no haberte revelado una pequeña historia de amor de mi pasado.
Nada más decía la carta. Naturalmente, Mitsuko no regresó aquella noche.