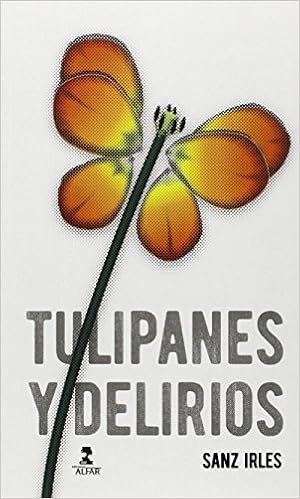¿Realmente leer “en internet” está jibarizándonos como lectores?
Esto es lo que expone, sin tremendismos, Sergio Parra en su blog “Papel en blanco” (http://www.papelenblanco.com/metacritica/leer-a-traves-de-internet-esta-reduciendo-nuestro-vocabulario), haciéndose eco de las tesis de Nicholas Carr, Mark Bauerlein y Jeremy Rifkin. El post de Sergio Parra es tan paradójico como un dibujo de M. C. Escher o tan «desesperante», en un grato sentido, como deshojar una margarita: sí, no, oui, non. Uno lee en él (en internet) que leer en internet nos empobrece, pero acaba el artículo con unas cuantas ideas y términos nuevos. Total, que ya veremos. Barrunto que la avalancha textual y comunicativa internetera tiene mucho más de ganancia que de pérdida. Jamás tanta gente leyó y escribió tanto, nunca nadie tuvo tanto foro, tanta libertad expresiva, tantos medios y tantas fuentes donde beber. Sí, es un problema de excesos, y eso también tiene sus riesgos. Uno de ellos es el de la pereza. Internet, al facilitarnos la lectura, cualquier lectura, nos vuelve perezosos. De excesos y de perezas quería hablar. Y, así como quien no quiere la cosa, de Juan Benet (a su manera, un «excesivo»).
 No parece Juan Benet un autor muy en boga (y en muchas de las librerías que frecuento, sus libros no están en los anaqueles), por más que sus acólitos lo sigan proclamando el mejor novelista español del siglo XX (cosa que, por otra parte, tampoco tendría taaaaanto mérito). Nos guste o no nos guste (y nos gusta, vaya por delante), Benet es un relicto, un espécimen único en su especie, como el límulo o como el gingko biloba. (Por cierto, decir que Benet “me gusta” suena también a modos y maneras interneteros, a golpe rápido de tecla, salvo por el hecho de que no nos vamos a quedar en ello, sino que vamos tirar del hilo). Decíamos que Benet es único, y sólo por ello valdría la pena abrir o reabrir una novela o (para los más perezosos) un ensayo o un relato.
No parece Juan Benet un autor muy en boga (y en muchas de las librerías que frecuento, sus libros no están en los anaqueles), por más que sus acólitos lo sigan proclamando el mejor novelista español del siglo XX (cosa que, por otra parte, tampoco tendría taaaaanto mérito). Nos guste o no nos guste (y nos gusta, vaya por delante), Benet es un relicto, un espécimen único en su especie, como el límulo o como el gingko biloba. (Por cierto, decir que Benet “me gusta” suena también a modos y maneras interneteros, a golpe rápido de tecla, salvo por el hecho de que no nos vamos a quedar en ello, sino que vamos tirar del hilo). Decíamos que Benet es único, y sólo por ello valdría la pena abrir o reabrir una novela o (para los más perezosos) un ensayo o un relato.
Lo ideal (y quizá incluso lo imprescindible) es haber leído a Benet en la juventud, cuando uno tiene pocos prejuicios, sobradas fuerzas y, sobre todo, una voracidad lectora a prueba de bombas estilísticas (todo lo cual se reduce a un hecho más simple, en realidad: lo que uno tiene es tiempo por delante). Digamos que la exigencia de la prosa de Benet cuadra muy bien con la soberbia de los veinteañeros. Me dirán algunos que no conozco a los veinteañeros… Y les diré que sí los conozco y que me gusta su habitual soberbia (aunque no la soporte, pero luego suele curarse, y con suerte se cura bien) y que, aun habiendo perdido mucha fe en la humanidad, incluida su parte no lectora, todavía quedan algunos rescoldos de optimismo por ahí.
Pero hablábamos de Benet. Cada libro suyo es una bofetada al lector, o más exactamente a su pereza. Antes de terminar la primera página de cualquiera de sus escritos, ya están sobre la mesa sus cartas y sus reglas del juego: ni la más mínima concesión a la molicie acomodaticia del lector. Este no sabrá ni quién es quién a ciencia cierta, ni cómo ni cuándo ni para qué, y del dónde solo tendrá un cartel herrumbroso que dice Región.
Embarcarse en estas lecturas es entregarse a ciegas a una navegación por ríos tumultuosos de sintaxis abruptas, términos desconocidos, descripciones de las tinieblas con escasos vislumbres… Adiós a la trama, a la psicología, a la condescendencia con el lector, a la papilla narrativa. Si a algo se parece «esto» es a una seducción hipnótica, con su carga de desafío que pretende desembocar en una forma extrema y luminosa de complicidad. ¿Prosa para exquisitos? ¿No deseamos todos de vez en cuando emociones fuertes? Narrativa potente para estómagos potentes.
(Y escribiendo esto me viene a la cabeza —era inevitable, supongo— Joyce, del que pronto diré algo en este blog, ya que estoy con mi tercera lectura del Ulises, esta vez comparando varias traducciones).
 Lo malo no es la costumbre internetera de leer cada vez textos más simples y breves (con el consecuente anquilosamiento de la atención, esa virtud, esa forma de generosidad), sino la bajada del listón en las supuestas capacidades del lector. Benet (el altanero, el exigente, el severo) cree que su lector está a su altura…, y su lector se siente orgulloso, tremendamente orgulloso, de esa confianza. Y recompensado en su «esfuerzo» (una palabra que entrecomillo para rescatarla de su inmerecido desprestigio).
Lo malo no es la costumbre internetera de leer cada vez textos más simples y breves (con el consecuente anquilosamiento de la atención, esa virtud, esa forma de generosidad), sino la bajada del listón en las supuestas capacidades del lector. Benet (el altanero, el exigente, el severo) cree que su lector está a su altura…, y su lector se siente orgulloso, tremendamente orgulloso, de esa confianza. Y recompensado en su «esfuerzo» (una palabra que entrecomillo para rescatarla de su inmerecido desprestigio).
Lo malo de la pereza internetera no es que se reduzca nuestro vocabulario, es que nos acostumbremos a ser tratados como tontos, a ser puerilmente manipulados, a que nos den chuches, a que no se nos pida energía, valor, crítica, entrega, sensibilidad, sutileza, arrojo…
Benet no mendiga lectores, se los gana a pulso, y a los que no superan la prueba los despide con cajas destempladas. ¿No echamos de menos entre las novedades editoriales el aliento del grand style, el vértigo de mirar literariamente desde las alturas? Entonces es que ha llegado la hora de volver a Región para recordar el tamaño real, nunca excesivo, de nuestra dignidad literaria.
Transcribo, para los duros de pelar, dos fragmentos elegidos casi al azar de Saúl ante Samuel:
Continuar leyendo…