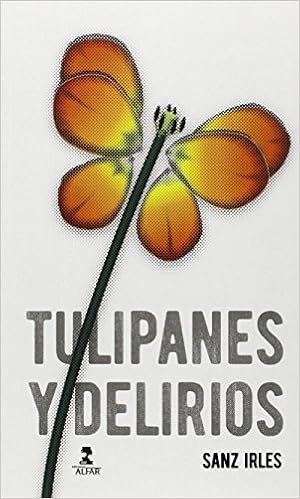Autora: Rebeca García Nieto
Título: Eric
Editorial: Zut
Páginas: 285
La novela Eric, de Rebeca García Nieto (en lo sucesivo RGN), es traicionera.
Disimuladamente, así como con cara de yo-no-fui, caminando con aire despreocupado, silbando por lo bajini una tonadilla pegadiza con las manos cruzadas a la espalda mientras nos distrae con otras cosas, RGN nos conduce a una distopía con la que el lector, incauto, no había contado.

La novela arranca con lo que parece un deseo de fantasía, de un mundo poetizado, ante el espectáculo «algo blasfemo», pero subyugante, de la bóveda celeste que hay en la estación Grand Central Terminal de Nueva York, y lo hace de una manera grata y amable, de la mejor forma que puede hacerlo un escritor: con una prosa solvente, eficaz y bien medida. Poco a poco, sin embargo, empiezan a cernirse tonos sombríos sobre la historia y sobre el lector. La construcción de la distopía novelesca es hábil, subrepticia, lenta, no se ve venir inmediatamente (aunque aletea la sombra de una sospecha) y revela una notable astucia narrativa.
A partir de un cierto momento, que uno no llega a saber del todo cuál es exactamente, nos vemos metidos en lo que podríamos llamar una “novela del desasosiego”.
- Desasosiego es una palabra que ya pertenece por derecho propio a Pessoa, a quien va indisolublemente unida, pero con respecto a la que RGN presenta sólidos argumentos de copropiedad con esta novela.
La desazón a la que me refiero proviene de una tranquila confusión que de pronto nos atenaza. He dicho tranquila, sí, y por eso mismo acentúa lo tenebroso que está silenciosamente al acecho, pues aquí no hay gritos ni gesticulaciones desaforadas. Uno de los ardides utilizados por la autora para conseguir esa tranquila confusión es la promiscuidad de géneros. Géneros literarios, quiero decir; la aclaración es hoy preceptiva.
En Eric hay elementos de novela psicológica, histórica, política, de novela de ideas, todo ello con manifiestos elementos kafkianos, y navega astutamente por todos estos géneros tejiendo a su vez varias subtramas: la cultura, el exilio, la diáspora y la cuestión judía, la naturaleza de la familia, la psicología clínica, los contrastes entre culturas y formas de vida. A veces la novela busca el ensayo (aunque disfrazado o hasta avergonzado) sobre pedagogía y a veces se nos antoja una historia de Nueva York… (¿o es sobre Viena? ¿O sobre las diferencias entre la vieja Europa y la nueva América?).
Sobre Viena, por cierto, hay una imagen potentísima, aunque no libre de cierto tremendismo. Es esta:
«Me di cuenta el día que se me ocurrió levantar la tapa del piano que mis abuelos tenían en un salón. Estaba lleno de larvas. Había miles de gusanos en la caja de resonancia. Tantos que salían por entre las teclas… Aunque la música que salía de allí era bella, el corazón de aquel piano estaba completamente podrido».

Todo se va entremezclando de una manera pérfida (no sé con certeza si obedece a un plan maquiavélicamente trazado por la autora o si es el resultado de una intuición artística descontrolada y espontánea, pero fecunda). Todo, repito, va configurando implacablemente la distopía que se nos propone: exilios, éxodos, desplazamientos, aislamientos. Esos exilios son exteriores o geográficos —de Viena a Nueva York—, son interiores o psicológicos, como cuando los protagonistas acaban asfixiantemente aislados en su nueva ciudad de residencia, dentro de un nuevo y aterradoramente kafkiano gueto, y son también «culturales», como nos dice el narrador:
«Ha sido precisamente el exceso de historia lo que nos hizo abandonar Europa».

Hay muchas muestras de la importancia que para los protagonistas y para la novela misma tiene el aparato cultural, como cuando se nos dice que la suya es «la ciudad donde se rodó El tercer hombre», una inolvidable pero terrible película de corrupción, miseria moral y alcantarillas.
Resulta difícil saber a veces quién postula determinadas ideas, si el narrador o la autora. Menos mal que los narratólogos (dejen que me excluya esta vez de la mesnada) han inventado esa cosa maravillosa llamada autor implícito, que es como un segundo yo del autor, un autor que no necesariamente se corresponde punto por punto con el de carne y hueso y del que deducimos ideas o creencias a partir del texto, sin saber —aunque suponer es libre— si son en realidad las del autor real). Así cuando se nos dice
«Les guste a los historiadores o no, creo que la función primaria de las leyes es legitimar la crueldad»
o
«La religión más masiva de las Estados Unidos era el capitalismo. Por desgracia, ése es el dogma que parece encajar mejor con la naturaleza humana»
(la cursiva es mía), al lector no le es fácil discernir entre la voz narradora y la autorial.
- ¿Acaso importa poder hacerlo? Decídanlo ustedes.
A esa amalgama de géneros y subtramas se añaden, como en una tercera capa de complejidad, numerosos temas: el poder del Estado, la eutanasia, los conflictos identitarios, la autoridad y la obediencia en el triángulo padres/hijos/Estado, la salud pública, lo privado y lo público, la locura, la familia…
La llamativa habilidad y el gran instinto narrativo de RGN consiguen, con pocos elementos, crear un universo pequeño y cerrado, pero extrañamente completo y novelísticamente autosuficiente. Un universo que emerge de un putrescente subsuelo: el de las conciencias y las memorias de los personajes.
A partir de un cierto momento, la mencionada presencia de Kafka se hace explícita y poderosa y se agiganta.
«Todo el mundo debería tener una historia de Kafka favorita»
nos dice el narrador, poniendo ya unas cuantas cartas boca arriba.
De súbito nos damos cuenta de que estamos inmersos en un oleaje furioso, en una abrumadora acumulación de ideas y conceptos: filosóficos, ideológicos, culturales; una acumulación acelerada, un torbellino… y se multiplica nuestra confusión. La novela, que externamente parece dotada de una estructura férrea, con capítulos claramente marcados en su principio y fin, incluso cada uno con su título, a la antigua usanza, adquiere por otro lado una seductora pero mareante ausencia de verdadera forma: géneros, subtramas y temas se van apuntando y se dejan ahí, como a medio hacer, como por descuido (que no es tal), con lo que crece nuestra hambrienta desazón lectora.

FORMLESS
En la última parte la novela nos mete de lleno en el ámbito de la psicología y en la consulta de un profesional del ramo. La novela termina con una bifurcación (más confusión todavía): el psicólogo, kafkianamente, no contesta a la pregunta clave, pero el protagonista logra ver, pese a todo una luz teñida de esperanza.