En alguna obra de Ernst Jünger leí, hace tiempo, una encomiástica referencia a una curiosa obra de largo título, que traduzco del francés:
«Historia de naufragios, o recopilación de las narraciones más interesantes de naufragios, invernaciones, abandonos, incendios y otros acontecimientos funestos acaecidos en la mar».
(Sí. He traducido adrede invernaciones, y no hibernaciones).
El prolijo título y los elogios de Jünger despertaron mi curiosidad por esta obra, de un tal Jean Louis Hubert Simon Deperthes (muy conocido en su casa a la hora de cenar), y, tras una busca afanosa, me hice con ella. Tres tomos de Dufour et Compagnie, Librairies. Paris, 1828 (Facsímil).
Su lectura me fascinó, y desde entonces he acariciado el proyecto de buscar un editor dispuesto a publicar su traducción. Pero no he tenido tiempo de ponerme manos a la obra.
Sin embargo, he querido aprovechar un ocioso fin de semana para traducir una de las narraciones del primer tomo, titulada, precisamente, «Naufragio». No es, ni mucho menos, la mejor de la recopilación, y pido disculpas por ello, pero es buena, da cuenta del tono y estilo generales de la obra y, sobre todo, era de las más cortas. (En mi vida presente hay otras ocupaciones que exigen mi tiempo, además de estos gozosos entretenimientos).
La obra está en un francés antiguo y al ser un facsímil hay borrones por aquí, tachaduras por allá y otros defectos que, pese a todo, no empecen la lectura, si se le presta un poco de atención.
Mi fascinación viene de los temas de todas las historias: la lucha del hombre frente a la adversidad. La resignación, la lucha, el coraje, el ánimo y el desánimo, en una época cuya escasa tecnología (en términos relativos) convertía cualquier cosa en proeza.
En estas situaciones límite vamos viendo dibujarse la fibra moral, la ética grupal de los personajes que desfilan ante nuestros asombrados ojos. Incluso, a veces, descubrimos como se había forjado ya una cierta idea de Europa, compartida por gentes de muchas de sus distintas naciones.

El oso fue muerto justo cuando lanzaba sus garras con una fuerza terrible contra el estrave de la chalupa.
Todo ello con una tensión narrativa espléndida: directa, aguda, apuntando hacia su meta en cada historia, sin concederse desvíos innecesarios ni treguas aborrecibles.
(Pequeña advertencia que no pretende ser impertinente: ahórrense críticas al relato desde la óptica postcolonial y afines. No interesan).
Espero que les guste:
NAUFRAGIO
Manuel Sousa y Leonor García de Sa, su esposa, en las costas orientales de África, en 1552.
Manuel Sousa de Sepúlveda, vástago de una de las más antiguas e importantes familias de Portugal, se hizo un nombre en la India por su bravura y sus notables cualidades. A mediados del siglo XVI obtuvo el gobierno de la ciudadela de Diu[1], cargo que sólo se otorgaba a oficiales de méritos y valor probados. Allí se mantuvo muchos años, pero fuertemente apremiado por el deseo de volver a ver su país natal, embarcose en el puerto de Cochin[2]. El navío en el que se embarcó fue cargado con las riquezas que había amasado y con las de los oficiales y pasajeros que lo acompañaban. Sousa llevaba consigo a su esposa, Leonor García, hija de Sa —quien por aquel entonces era el general de los portugueses en la India—, a su hijos, a su cuñado, Pantaleón de Sa, y a unos cuantos oficiales y caballeros. Iba también un gran número de marineros, criados y esclavos. Tripulación y servidumbre ascendía, en total, a cerca de seiscientos hombres.
En Coulão[3] hubieron de detenerse para efectuar algunas compras y no pudieron zarpar hasta febrero. El 13 de abril avistaron la costa de los cafres y desde allí el barco navegó sin contratiempos hasta el cabo de Buena Esperanza, pero entonces un viento del norte levantó el más terrible huracán que jamás se hubiese conocido en aquellas aguas. El cielo se entenebró de repente; las olas, levantándose hasta las nubes, amenazaban constantemente con engullir el navío. Sólo los continuos relámpagos y los espantosos truenos interrumpían la oscuridad, llenando de pavor los corazones más valerosos. El capitán y los marineros deliberaron si convenía esperar en la mar a que amainase la tormenta, pero aterrados por cómo arreciaba y no pudiendo soñar ya con doblar el cabo, a causa de la estación, pusieron rumbo a la India. Este plan no resultó más favorable que el otro, pues los desencadenados vientos parecían haberse puesto a conspirar contra el infortunado navío, ya severamente dañado. Vanamente se afanaron el capitán y los marineros por sustraerlo a su furia. Los costados, golpeados por las olas con desmesurada fuerza, se desmembraban, y la bomba no lograba achicar toda el agua que entra; las mercancías arrojadas a la mar para aligerar el navío no aminoran el peligro. La tripulación había perdido la esperanza y cada embate del oleaje amenazaba muerte. Pero tras muchos días de tempestad continua, un viento del sur decidió la suerte del barco, haciéndolo embarrancar el 24 de junio. Era el menor de los males que habría podido sucederles.
Echaron el ancla con presteza cerca de un tramo de tierra y botaron las chalupas, última esperanza de esos desgraciados. Sousa, su mujer, sus hijos y los principales de su séquito, tras coger a toda prisa lo que consideraban más valioso, se metieron en ellas. El peligro los perseguía. La violencia del oleaje, alzado por el vendaval y comprimido contra las orillas costeras, levantaba montañas de agua capaces de destrozarlos. Pese a todo, con gran esfuerzo y peligros alcanzaron la orilla. Mas no todo el mundo pudo servirse de las chalupas. Tras el segundo o tercer viaje se estrellaron contra las rocas ocultas bajo el agua. Al mismo tiempo, rompiose la cadena del ancla y quienes aún permanecían a bordo del navío no tuvieron otro modo de salvarse que arrojándose al mar para ganar la orilla. Unos se agarraron a toneles o cofres, otros confiaron en su vigor y habilidad para nadar. Muy pocos, sin embargo, tuvieron la fortuna de llegar sin percances, de modo que este naufragio les costó la vida a casi trescientos hombres, portugueses o extranjeros. Apenas hubieron llegado a tierra, el barco se hundió. Tal desastre llenó a los portugueses de la mayor desesperación. Con los restos del naufragio habrían podido construir un bergantín y, cuando lo hubiese permitido el tiempo, haber ido a pedir auxilio a Sofala[4] o a Mozambique, pero les faltó ese último ánimo. El país al que fueron a parar estaba a treinta y un grados al sur del ecuador[5]. Sousa hizo encender grandes hogueras para que la gente pudiera secarse y entrar en calor, pues sufrían infinitamente a causa del frío, el hambre y sus heridas. Hizo repartir, con parquedad, una pequeña cantidad de harina que se había salvado del naufragio, aunque medio estropeada por el agua del mar. Su situación era cruel. La playa sólo ofrecía arena inculta y áridos roquedales. No obstante, tras muchas buscas descubrieron fuentes de agua dulce que les fueron de gran servicio. Rápidamente construyeron una especie de parapetos con los cofres y algunas grandes piedras, a fin de pasar una noche segura.
En este trance Sousa no olvidó ninguno de los deberes de un buen ciudadano y señor bienhechor. Dejó permanecer a su gente en aquel lugar hasta que se restableciesen de las fatigas de la mar, mientras mantenía la esperanza de subsistir gracias a las provisiones que las olas les traían del barco. Sin embargo, era menester pensar en partir, y deliberaron sobre la ruta más conveniente. Todos opinaron que lo mejor sería seguir la costa, hasta dar con el río al que Lourenço Marques había llamado Espíritu Santo y en el que los portugueses de Sofala y Mozambique hacían grandes negocios.
Ese río quedaba a unas ciento ochenta leguas. Sousa infundió ánimo a sus compatriotas y con sus palabras y su compostura los exhortó a ser valerosos. Añadió que debían pensar más en la vida salvada que en los bienes perdidos, y que el único consejo que quería darles era que permaneciesen unidos para superar las dificultades que habían de encontrarse. Terminó con una plegaria que, por amor, hizo para pedir por su mujer e hijos, y suplicó a sus compañeros de desgracia que tuvieran, en el camino, consideración para con el sexo de la una y la corta edad de los otros. Todos respondieron que era justo que los más fuertes y robustos acudiesen en socorro de los más débiles, y que podía conducirlos adonde le pareciese oportuno, pues ellos lo seguirían a cualquier sitio y le obedecerían siempre.
En seguida se pusieron en camino. Aquella especie de caravana estaba formada por Sousa, su esposa Leonor, mujer de varonil coraje, sus hijos, incapaces aún de comprender los peligros de su situación, Andrés Vasez, capitán de la nave, y ochenta portugueses.
Este primer grupo iba seguido de unos cien ––ilegible— [6], que se turnaban para llevar a los niños a hombros, y la madre, en una suerte de silla informe. Tras ellos, los marineros y los sirvientes. Cerraban la comitiva Pantaleón, con algunos portugueses más, y los esclavos.
Después de varias jornadas de marcha por parajes muy peligrosos, fueron detenidos por unos peñascos inaccesibles y torrentes desbordados por las lluvias estacionales. En sus intentos por descubrir caminos más transitables, anduvieron más de cien leguas, en lugar de las treinta que les faltaban por recorrer de haber seguido la línea de costa. No tardaron los víveres en escasear, y hubieron de alimentarse de frutos silvestres y hasta de hierbas de las que se sacian los animales de estos lugares.
Tras cuatro meses de marcha llegaron, por fin, al río Espíritu Santo, pero sin reconocerlo, pues hay allí tres brazos diferentes que se reúnen antes de volcarse al mar.
Sus dudas fueron disipadas por el rey de aquel lugar, quien se hallaba bien dispuesto hacia los portugueses, pues algún tiempo atrás había hecho amistosos negocios con Lourenço Marques y Antonio Caldera. Este monarca recibió con cortesía a Sousa y los suyos, y les dio a entender que un rey vecino era un ávido bribón del que todo cabía temer. Sin embargo, el deseo de alcanzar pronto algún lugar habitado por europeos los cegó sobre los infortunios de los que les habían advertido. Pronto tuvieron ocasión de arrepentirse de haber cruzado el segundo brazo del río.
Al día siguiente avistaron a unos doscientos cafres que venían derechos hacia ellos. Aunque débiles y agotados, aprestaron sus armas y se dispusieron para el combate, pero viéndolos acercarse tranquilamente se confiaron y se propusieron obtener víveres a cambio de dinero o de quincalla, por la que ese pueblo siente gran curiosidad. La confianza parecía ir estableciéndose entre ellos, y las necesidades de los portugueses alimentaban su buena opinión sobre los cafres. Mas la oportunidad de despojar a esos extranjeros de todas sus posesiones parecioles demasiado buena a aquellos bárbaros, como para desaprovecharla. A fin de ejecutar más fácilmente su pérfido plan, explicaron a los portugueses que, si se avenían a ir hasta la morada de su rey, serían muy bien recibidos.
La extremada fatiga, la alegría de haber hallado el río que buscaban y un motivo aún más poderoso, la falta de víveres, llevaron a los portugueses a aceptar la proposición de los cafres. Así pues, los siguieron hacia la residencia de su jefe; pero este les hizo llegar la orden de detenerse en un lugar cubierto de árboles que se encontraba en el camino. Allí permanecieron varios días, durante los cuales pudieron cambiar alimentos toscos por objetos diversos que habían salvado del naufragio. Engañado por el aire de sinceridad de aquel pueblo, Sousa creyó que podía esperar en aquel lugar la llegada de mercaderes de Sofala, e hizo pedir al rey el permiso de establecerse allí y construir algunas chozas para él, su mujer y su séquito, mermado notablemente por tantas caminatas y fatigas.
El rey, más ladino de cuanto hubiese podido sospecharse, hizo llegar a Sousa el recado de que dos circunstancias habían retrasado le bienvenida que quería darle a él y a su gente: la primera, los altos precios y la carestía de víveres; la segunda, el miedo que su pueblo había mostrado ante sus espadas y armas. Sin embargo, si quisieran entregárselas, como garantía de su ánimo de paz, accedería a sus peticiones.
La esperanza de poner fin a su penuria llevó a los portugueses a aceptar esas condiciones, que la prudencia habría debido inducirlos a rechazar. En vano Leonor le recordó a Sousa las cosas desfavorables que el primer rey les había dicho respecto al segundo. Desatendió los ruegos y advertencias de su esposa y aceptó, por una funesta credulidad, los arteros ofrecimientos de este jefe. Los demás siguieron el ejemplo de su capitán y entregaron las armas al pérfido rey. No tardaron, los infelices, en arrepentirse, pues los cafres se apoderaron inmediatamente de los tesoros que con tantas fatigas habían acarreado consigo y los despojaron de todas sus ropas. Los que intentaron resistirse fueron masacrados despiadadamente.
Leonor se resistía con valor, ¿pero qué puede una mujer sola contra hombres tan feroces? La dejaron completamente sin ropa. Avergonzada de verse expuesta desnuda a las miradas de aquellos infames y a la de sus propios criados, se arrojó a una fosa que había a unos pocos pasos y se enterró, por decirlo de algún modo, en la arena, decidida a no salir. Abrumada por el cansancio y la humillación no supo contenerse y le dijo a Andrés Vasez y a algunos otros portugueses que no querían abandonarla: «Ved aquí, amigos, los frutos de vuestra estúpida confianza. Idos; ya nada necesito; preocupaos sólo de vosotros y, si el Cielo os permite ver de nuevo vuestra patria, no dejéis de contar a quienes tengan a bien recordar a la pobre Leonor y a su marido, que nuestros pecados atrajeron sobre nosotros la cólera del Cielo y nos arrojaron en este precipicio de maldades.
Ahogada por los sollozos, se le quebraba la voz, pero seguía mirando con ternura a sus pequeños y a su marido. Este, abatido por su imprudencia y sus funestas consecuencias, estaba inmóvil. Los cafres ya se habían ido con todo el botín; sus compañeros se habían dispersado para huir de la muerte que los amenazaba, y él no se había dado cuenta de nada. Por fin pareció volver en sí y corrió de un lado a otro buscando alguna fruta con la que prolongar la vida de su mujer y sus desdichados hijos, pero desnudo, sin armas ni herramientas, ¿qué podía encontrar Sousa en un país arrasado por los bárbaros y quemado por el sol?
Tras muchos intentos que lo dejaron exhausto, Sousa encontró a su mujer e hijos muertos por el hambre y la sed. Aún halló el coraje para darles sepultura y en seguida huyó de aquel paraje del horror y se perdió en el desierto, donde sin duda murió, pues ya nada más se supo de él. Cabe suponer que fue devorado por alguna bestia feroz, de las muchas que abundan en ese país.
El viaje de Sousa tuvo este funesto final en 1553. Los desdichados supervivientes de aquel grupo, reducido a veintiséis por las fatigas y los males que padecieron, anduvieron errantes mucho tiempo y, al fin, fueron vendidos como esclavos. Todos habrían terminado sus días en tal estado de sufrimiento y humillación, si un mercader portugués, que había viajado a aquella región desde Mozambique, para comprar marfil, no los hubiese recomprado, pagando una media de cuatro sestercios por cabeza.
Pantaleón Sa estaba entre ellos. Murió en Lisboa, de apoplejía, a una edad muy avanzada.
[1] Pequeña isla frente a la desembocadura del Indo, en la parte noroccidental de India, en el mar de Arabia.
[2] Hoy, puerto de Kochi, en el estado de Kerala, al sur de la India
[3] Ya cerca del extremo sur de la India.
[4] Sofala es, actualmente, una provincial de Mozambique.
[5] En África, esta latitud se corresponde en la actualidad con un punto situado entre las ciudades sudafricanas de Durban y Port Shepstone.
[6] Es probable que la palabra emborronada sea valets, o sea, “criados”, “sirvientes”, pero no hay certeza.












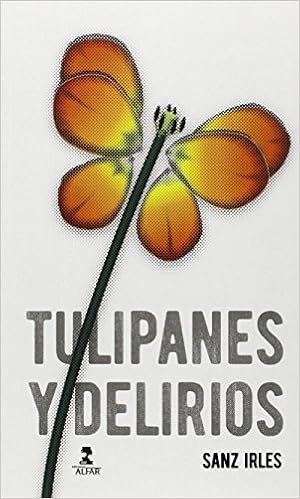

Good sshare