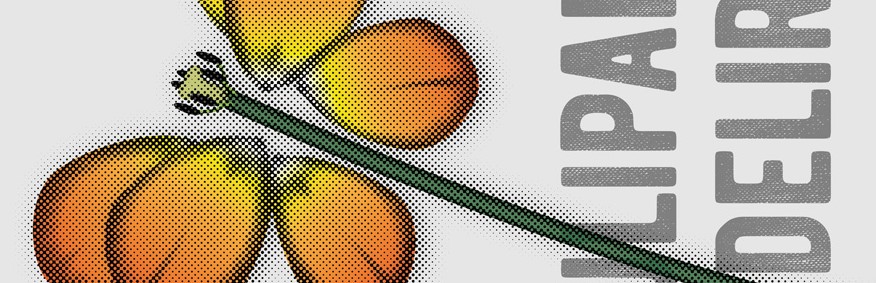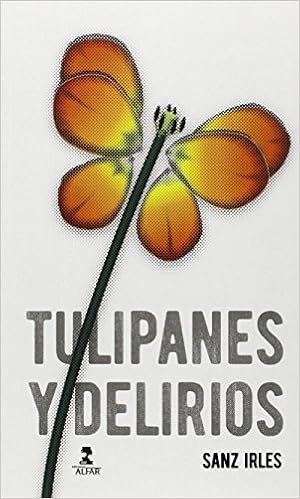Sería fascinante trazar, o mejor, recorrer, las mil y una formas en las que la literatura se ha ocupado de la muerte. Además, seguro que alguien lo ha hecho ya. Si, como nos dijeron los Beatles, alguien tuvo la estúpida paciencia de contar los cuatro mil agujeros que había en Blackburn, Lancashire,…
I read the news today, oh boy / four thousand holes in Blackburn, Lancashire,
…¿cómo no iba a haber alguien que se interesara por algo así? La muerte y la literatura. Ahí es nada. Bagatelas. (Una vez, en la barra de un bar, alguien discutía desaforadamente con otro parroquiano sobre la justeza de no sé que tarjeta roja en no sé qué partido, y, encendido de furia, me pidió opinión, a mí, que solo pasaba por allí. «Pura bagatela», dije, por decir algo. «Eso es, ¡vaya tela!», soltó el agraviado hincha, recorfortado por haber obtenido apoyo).
Mi anterior entrada ya mencionaba la muerte de Don Quijote (esa que Nabokov vio como una rendición y una apostasía). Lo cierto es que nuestro inolvidable hidalgo no intentó escapar de ella.
Yo me siento, sobrina, a punto de muerte.
Así de lacónico reconoce Don Quijote lo que está por llegarle, y es el telúrico Sancho Panza quien, no comprendiendo que alguien en su sano juicio pueda dejarse morir, lo exhorta:
—Ay […] No se muera vuesa merced, señor mío, sino tome mi consejo, y viva muchos años; porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie lo mate…
Saber, y aceptar. Saber cuándo llega la hora, y acatar la orden. De esto, la literatura, la buena, está llena. En Las tres muertes, del genial Tolstói, un mozo de postas agoniza en la cocina, ¡y sabe!. Una mujer le pregunta con ternura si le pasa algo, y él responde: «La muerte está aquí, eso es lo que me pasa».
Acabo de terminar la lectura de Berlín Alexanderplatz, de Alfred Döblin. La historia de la vida de Franz Biberkopf, termina (¿alguien lo dudaba?) con su muerte, y Döblin se emplea a fondo en esas páginas (las negritas son mías):
Está echado en la cama, en el pabellón de vigilancia especial, llegan los médicos y mantienen su cuerpo; entretanto, ha palidecido más aún […] Lo que había en él de animal corre ya por los campos. […] El alma de Franz está devolviendo sus semillas vegetales».
La Muerte ha empezado su lenta, lenta canción. […] canta la Muerte. «Ha llegado el momento de aparecer a tu lado».

Alfred Döblin
O sea, que Franz Biberkopf sabe. Y para que no haya dudas, el narrador, haciendo hablar a la Muerte, remacha:
«Estoy aquí y debo hacer constar que quien está aquí echado, ofreciendo su vida y su cuerpo, es Franz Biberkopf. Dónde está, lo sabe, y tambien adónde va y lo que quiere».
Pero la muerte no es una mecánica cumplidora de órdenes ni un ciego destino. Tiene razones. Filosofa. Explica:
«Sí, tienes razón, Franz, al querer venir conmigo. ¿Cómo puede prosperar un hombre si no busca a la muerte? […] Toda tu vida te has preservado. Preservar, preservar, ese es el temeroso deseo del hombre, y por eso se queda en el sitio y no avanza. […] Yo soy la vida y la verdadera fuerza, y por fin, por fin no tendrás que preservarte».
Y cierra sus admoniciones recordándonos algo obvio, pero a menudo olvidado:
«[…] la vida sin mí no vale la pena».
En mi novela Una callada sombra, también hay algunas muertes. En una de ellas, la víctima se encuentra frente a frente con su victimario, y de repente sabe, y comprende, y acepta:
Sí, lo recordaba todo hasta el más mínimo detalle. Blasco levantó una mano hasta la altura del corazón, como protegiéndolo de la bala que estaba a punto de llegar, pero enseguida bajó el brazo y se quedó quieto y entregado, como entendiendo la inutilidad de cualquier defensa. En sus ojos había un brillo húmedo y cansado. Después bajó la cabeza. Y entonces resplandeció un fogonazo y se oyó el estallido seco y metálico que anunciaba su fin. Mientras se guardaba de nuevo la pistola en el bolsillo, Blasco dobló las rodillas y luego cayó para atrás. Puede oler la sangre caliente. La mancha roja empapa la camisa y se extiende con rapidez por el pecho y la mano que lo palpa, como queriendo taponar el agujero por donde se le va escapando la vida.
¿Qué por qué me ha dado hoy por hablar de la muerte? Bueno, siempre es menos penoso que hablar de Bárcenas o de los ERE de Andalucía, que son otras formas de muerte, pero menos heroicas y nada memorables.