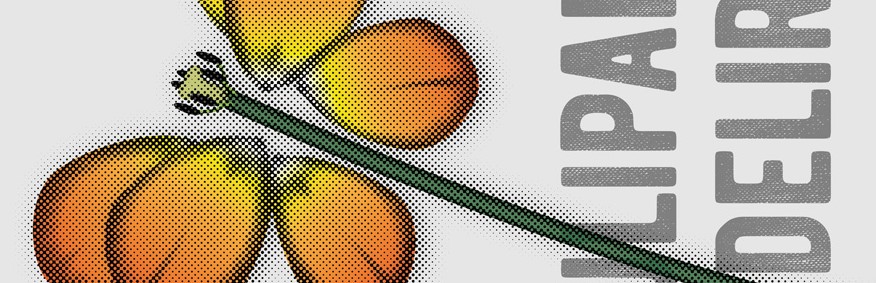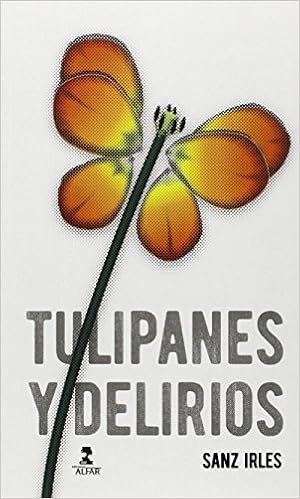Con tanto cerebrito precoz suelto, que Eugene Goostman, un ucraniano de 13 años, pase a los anales de la informática no debería extrañarnos si no fuera porque Eugene Goostman no existe. Ese fue el nombre, y no sé si decir la personalidad, que adoptó el programa informático (un chatter-bot, un «robot de chatear») que acaba de pasar el test de Turing.
Allá por los años cuarenta del siglo pasado, a Alan Turing, el portentoso matemático pionero de la computación, se le ocurrió la siguiente idea: pongamos a unos cuantos jueces a «conversar» con unos cuantos individuos; los jueces no pueden saber a priori si su interlocutor en esos chats a ciegas es un programa o un ser humano. Si un programa informático consigue convencer a más del 30% de los jueces de que es una persona y no un programa, entonces puede decirse que ese programa es «inteligente».
En 2012 Eugene Goostman consiguió engañar al 29% de los jueces. Tuvo que ser un golpe duro para el orgullo del ucraniano, pero no se desanimó (el orgullo y el desánimo, ¿serán rasgos de inteligencia o todo lo contrario?). Este mes de junio de 2014, Goostman le acaba de ganar el pulso al 33% de sus 30 jueces. A pesar de sus supuestos 13 añitos, me puedo imaginar a Eugene brindando (metafóricamente) a la salud de Turing, de quien este año se conmemora el 60 aniversario de su muerte. Es, por cierto, un aniversario lleno de vergüenza: a Turing lo mató el acoso legal y social por su homosexualidad, lo que le condujo al suicidio. Hace unos meses la reina Isabel II lo indultó de toda culpa. Uno de esos tristes indultos a destiempo que testimonian nuestra impotencia ante la injusticia. Y una pregunta más: ¿no será el delirio, con su corte de culpas, vergüenzas e injusticias, lo específicamente humano y no la así llamada «inteligencia»? La digresión no nos ha alejado de Goostman, pero volvamos a sus habilidades.
El test de Turing se basa en la competencia comunicativa y tiene el encanto de que, a pesar de haber sido concebido por un lógico-matemático, recurre a la pura intuición, al olfato de los jueces. Cualquiera podría jugar a ser ahí abogado del diablo, a adivinar qué es el interlocutor, chips o neuronas. Las respuestas de Goostman sobre temas no pactados previamente parecen humanas porque son creativas, bromistas, controvertidas… Le gustan los Rolling Stones y opina, por ejemplo, que los Who en su última etapa se volvieron grandilocuentes. A Lucas, dijo en el test, deberían haberlo fusilado antes de hacer algunas precuelas de Star Wars.
La reacción de la comunidad científica no se ha hecho esperar. Algunos opinan que el test de Turing es poco consistente; otros, que lo medido aquí es un «simulacro» de inteligencia; hay también quien dice que su niño (digo, su programa) es más listo y que ya lo demostró antes. Al leer la noticia, me he acordado de otra del mes pasado, un artículo en The Independent firmado, entre otros, por Stephen Hawking y el nobel de Física Frank Wilczek. Advertían allí, con cierto tono apocalíptico, del peligro del desarrollo incontrolado de la inteligencia artificial. ¿Armas de guerra a las que se está programando para tomar decisiones sin supervisión de un humano? ¿Es esto lo que hay? Hawking, por ejemplo, se ha apuntado al Cambridge Project for Existential Risk (sic), una iniciativa que arrancó a finales de 2012 y analiza los peligros del desarrollo de la inteligencia artificial aplicada sin control a ámbitos como la guerra o la biotecnología. Lo que nos debe preocupar, y esto hay que leerlo entre líneas para no tergiversar todo el planteamiento, es la estupidez de la inteligencia natural aplicada a esos y a cualesquiera otros campos.
No faltará hoy quien, al acabar de leer estos párrafos, se quede pensando que, ya, ya, mucha inteligencia artificial, pero a ver cuándo llega la máquina que escribe un soneto de Garcilaso o que compone un nocturno de Chopin. Es un viejo argumento cargado de ingenuidad. (¿No será la ingenuidad, como el delirio, uno de los últimos reductos estrictamente humanos, nuestra aldea gala que las perversas máquinas no podrán conquistar?). Al respecto comentaba Aurel David en La cibernética y lo humano (1966): «Es absurdo argumentar que las máquinas no lograrán jamás componer una sonata o escribir una tragedia. En realidad, la mayor parte de los individuos tampoco lo han hecho nunca y, sin embargo, se tienen por humanos».