 La novela es, sin duda, un objeto cautivador, pero difícil. Suelo leerme todo lo que de teoría encuentro sobre ella, aunque con creciente aprensión, no vaya a ser que me encuentre con otro original anuncio de su defunción.
La novela es, sin duda, un objeto cautivador, pero difícil. Suelo leerme todo lo que de teoría encuentro sobre ella, aunque con creciente aprensión, no vaya a ser que me encuentre con otro original anuncio de su defunción.
No ha sido el caso del largo ensayo de Adam Thirlwell, La novela múltiple, que, si bien coquetea fugazmente con la idea, lo hace para afirmar después que la novela no morirá, sino que se transformará (¿cómo la energía?), lo que no es, por otro lado, un pensamiento excesivamente original. En realidad, Thirlwell, un joven y afamado novelista británico de saltonas ojeras, da un curioso salto para cerrar su ensayo y, tras casi quinientas páginas «profundas» de hablar de novelas, pasa, en el ultimísimo párrafo, magia potagia, a hablar de literatura en general, así, «porque yo lo valgo».
Y llegué a la única conclusión que parecía posible. Sólo significa, pensé, que todo proyecto personal debe ser más salvaje: absolutamente amateur y múltiple. Porque esta nueva condición mundial no era, pensé, la muerte de la literatura. Nunca lo es. Sólo era, amigos, la muerte de un tipo de literatura anterior.
Notemos, además del prodigioso salto desde el género (novela) al orden (literatura), si seguimos a Linneo, lo juvenil del párrafo final del ensayo, con ese revelador deseo de salvajismo (Yeah! Let’s get wild, pal!) y ese afectuoso vocativo, amigos, del que podríamos prescindir sin quebranto, pero por el que tampoco nos vamos ahora a poner quisquillosos. ¿Amigos? Pues amigos, venga, Adam, tronco.
El tonillo algo irónico, y hasta levemente sarcástico (¿se puede ser sarcástico con levedad?) que usted, apto lector (astuta captatio benevolentiae), habrá detectado, podría parecerle el preludio de un ataque a degüello contra el libro y su autor, pero no es así. Sucede que, a veces, los jóvenes como Thirlwell me irritan por el mero hecho de serlo. Creo que me he ganado el derecho a ser un poco cascarrabias a ratos sueltos.
El libro tiene su interés, aunque no por las razones que su autor debe de creer. Las conclusiones a las que parece llegar (y digo «parece» porque nunca llegan a estar claras del todo) son, en el mejor de los casos, banales, y no justifican tantas páginas. Lo interesante ha sido el camino recorrido, aunque haya sido para no saber bien adónde se ha llegado.
La cosa arranca con Saussure y Barthes, no se vayan ustedes a creer que aquí estamos hablando de Blas y Epi, y también con Roman Jakobson, del que Thirlwell señala enseguida aquello de que
…el signo verbal en la literatura es siempre ambiguo: es y no es idéntico al objeto que designa.
Y cito esto porque me permite ejemplificar uno de los rasgos llamativos de este ensayo (y de tantos otros): un constante y falsamente profundo ir y venir en la ambigüedad conceptual. Todo es y no es, parece pero sin parecerlo, converge y a la vez diverge, se mueve pero está quieto; todo es «así como muy de filosofía hegeliana leída por Woody Allen» y nos va deleitando con maravillas como la que sigue:
La ruta diagonal hacia la verdad que forman las yuxtaposiciones de la estructura de una novela implica que ninguna novela pueda ser autoexpresión. Y es que la verdad es más inquietante y extraña. Es siempre la superposición sistemáticamente divergente de dos series: la confesión total y la evasión total.
Repuesto del susto de enterarme de que la verdad es SIEMPRE la «superposición sistemáticamente divergente de dos series», continuo.
Hay un par de cosas importantes con las que estoy de acuerdo con Thirlwell —y con muchos otros, claro: Kundera, Stravinsky, Borges, etc.—, a saber:
- El principal rasgo del género novela, es decir, aquello que las constituye como tales, no es un lenguaje estético (o bello, o artístico, o especial), lo cual debe ser una característica del orden (la literatura), sino la composición, la arquitectura narrativa. Cuando lo hay, el arte novelístico está aquí más que en cualesquiera otras cosas.
- A diferencia de, por ejemplo, la pintura u otras artes plásticas, que son artes espaciales, la novela es un arte cronológico. En un cuadro podemos apreciar de un primer y único golpe de vista su totalidad compositiva e ir luego, con la calma que elijamos, llegando a los detalles, a sus partes. En la novela esto no es posible. Carecemos de un órgano, como el ojo ante el cuadro, que nos permita aprehenderla enseguida en su totalidad. Por fuerza debemos ir desde las partes hasta el todo. Llegados ahí, si la novela nos ha conmovido, si nos ha parecido arte verdadero, podemos volver atrás y releerla, toda o en parte, para disfrutar de esas partes a la luz de un todo ya desvelado. (La relectura, así entendida, es más importante y fructífera que la primera lectura).
Quiero ser claro: yo creo en la novela-arte, en la posibilidad de que la novela sea una creación artística. Paul Valéry, por ejemplo, no lo creía, en virtud de lo que él veía en ella de prosaísmo antiartístico. No sé a ciencia cierta lo que piensa Thirlwell, pero no lo acuso de ambigüedad en este punto. Más bien sospecho que, si se ha manifestado al respecto en algún lugar de su catarata de palabras, se me debe de haber escapado a mí, que suelo ser un lector algo disperso. (Todavía hay un par de cosas que me hacen levantar la vista de un libro, por muy enfrascado que esté en su lectura, y creo que lo del “par” es muy exacto. Suelen ser cosas que vienen por pares).
Pues bien, cuando la novela es arte lo es, ante todo, por su composición, la urdimbre de sus partes, la física interna de la novela que crea sus propias leyes y su propia coherencia. (Todo esto, por cierto, muy poco tiene que ver con el argumento, la trama o la peripecia de que se valga una novela para desarrollarse ante nosotros). No obstante, debo añadir inmediatamente que, además de la composición, la novela debe estar escrita con un lenguaje estético, literario, un lenguaje con vocación de protagonismo y con capacidad constante de producir en nosotros, lectores, ese «extrañamiento» que logra sacarnos del mundo de cada día y meternos en uno distinto. No, no vale cualquier prosa, cualquier lenguaje. Hay lenguajes literarios y otros que no lo son. Thirlwell, por cierto, no se mete en este asunto. Él está en cosas más rabiosamente actuales.
Lo que más me ha interesado del ensayo de Thirlwell han sido los novelistas que ha elegido, a guisa de estaciones de posta, para hacer un alto en el camino e ir cambiando de caballos. No puedo ponerle ni un pero a ninguno de ellos (con la excepción de un par, que desconocía, pero que voy a apresurarme a conocer).
La novela múltiple pasa por Cervantes, Queneau y sus curiosos Exercises de style, Lawrence Sterne y su prodigioso e imprescindible Tristram Shandy (para un viejo amigo mío, Lorenzo Esternón y El Caballero Tristón Sandía), Saúl Steinberg, el novelista «que nunca escribió una novela», Flaubert, cómo no, pues además de inmenso novelista fue un teórico de la cosa, Gógol, Nabokov, Diderot y su Jacques el fatalista, «un múltiplo de Sterne», según Thirlwell, el indispensable Joyce, Beckett, Henry James, Pushkin, Gide, Kafka, Borges, Monterroso, Dujardin (el inventor del monólogo interior), Gombrowicz, Dickens, Bellow, Isaac B. Singer, que escribía en yiddish, Poe, Gadda, Bohumil Hrabal… Hay muchos más; he citado sólo unos cuantos, según me han ido viniendo a la cabeza.
De cada uno de ellos Thirlwell extrae aspectos que le ayudan a ir confeccionando su tesis. Así, por ejemplo, señala lo fructífero y revolucionario de la técnica del monólogo interior, inventada por Dujardin y llevada luego a lo más alto por James Joyce, y afirma, con toda la razón, que esta técnica ha permitido llevar a la novela toda una serie de contenidos menores, «contenidos basura», que antes no podían incorporarse a ella.
Lo que resulta menos claro, por su desmañamiento teórico y terminológico, son dos cosas que, sin embargo, Thirlwell nos presenta como centrales, esenciales en su ensayo. Estas dos cosas son el concepto de «múltiple» (y «múltiplo») y el de «internacional».
Muchas novelas son, dice, múltiplos de otras, y muchos novelistas, de otros novelistas. Así nos va proponiendo un rompecabezas extraño en el que no queda muy claro si nos está hablando de novelas que son fragmentarias y fragmentadas, y que esos fragmentos pueden combinarse de muchas maneras, dando lugar a muchas novelas, o si, más sencillamente, hay novelas que influyen, o directamente inspiran, otras novelas, que serían los múltiplos de aquellas. Yo he acabado mareándome un poco con tanto mínimo común múltiplo y máximo común divisor y, lo confieso, este no va a ser uno de esos libros en los que, alcanzada su totalidad, vuelva atrás para releer sus partes.
Con la idea de «novela internacional» (o «novelista internacional» o, más conmovedoramente aún, «lector internacional»), tampoco queda nada claro lo que Thirlwell nos quiere decir, pero aquí la sospecha de locuacidad de vendedor de crecepelo se acrecienta.
Parecería que se refiere a novelas (y novelistas y lectores de novela) que se han sustraído a las servidumbres de pertenecer a una determinada cultura nacional. Ya no estaríamos, pues, antes novela americana, rusa, francesa o española, sino ante la novela «global» (o «internacional», para no meternos en arenas movedizas). Jugando con esa idea, Thirlwell se adentra también en la traductología y nos viene a decir algo así como que toda novela es traducible, y que hablar de la intraducibilidad de una novela es un cliché a desterrar. El joven escritor sigue con sus absolutos. «Toda novela es traducible». Puede. Pero yo prefiero hablar de grados: algunas novelas son menos traducibles que otras, o sus traducciones deben aceptar más pérdidas que otras. Si no se define con precisión qué es traducir literatura y cuáles deben ser sus requisitos mínimos, su afirmación es tan gratuita como la contraria. No obstante, comprendo bien que sería difícil hacen vendible un ensayo a base de zonas grises, de «podría ser así, pero también podría no serlo», etc. ¡Si se es un macho alfa, hay que serlo hasta escribiendo ensayos! ¡Esto es así y aquello es asá! ¡Se acabó la discusión! ¡Testosterona, sí señor!
Se enreda bastante con el asunto de la traducibilidad, pero a la postre no parece quedar contento con el batiburrillo organizado y se pone a hablarnos de lo maravilloso que es traducir las traducciones y, zas, nos saca El Tercer Idioma o, como él nos propone, de nuevo pomposa y juvenilmente, «la verdad del Tercer Idioma». Ahí queda eso. Que una novela sea intraducible, nos dice, «no es más que una mera aserción. No se deriva de hechos observables». Ni lo contrario tampoco, amigo Thirlwell, vuelvo a repetir.
Al final, tras haber pasado por Walter Benjamin, Nabokov, Borges y otros, sobre el tema de la traducción, nos deleita con esto:
Y a mí esto me parece el ideal del tercer idioma: un ejercicio de producción internacional y amateur, dedicado a la creación de nuevos originales con la misma estructura, pero reorganizada según un nuevo lenguaje. Y esta estructura puede luego seguir con lo suyo: producir, de forma internacional, sus lectores infinitos.
Muy bien, venga. Dejemos a la estructura con «lo suyo», produciendo «lectores infinitos de forma internacional», y sigamos nosotros con lo nuestro.
Me gusta cuando nos recuerda que Flaubert soñaba con «hacer un libro que no tratara sobre nada, sin ningún vínculo externo, que se sostuviera únicamente por la fuerza interna del estilo», algo que también quería hacer el genial Larry David con sus guiones de Seinfeld, por cierto.
Coincido, al hablar de los métodos de los novelistas, porque yo también lo hago así, con que
…la relectura no es más que una forma mejorada de lectura. Y como esto es cierto, también lo es que el novelista debe convertirse en su propio relector. Sin un constante y ansioso proceso de relectura, el juego del tiempo que propone la composición de una novela se disolverá, y la serie quedará reemplazada por un caos de singularidades.
Me encanta la cita de Lampedusa a propósito de Stendhal:
El diálogo en «Rojo y Negro» está gobernado por una técnica tan refinada que pasa desapercibida. […] El fallo de tantas novelas —¡y entre estas algunas de las mejores!— ha desaparecido, ese fallo que consiste en revelar el alma de los personajes mediante lo que dicen […] aquí no hay diálogos trascendentales.
A lo largo del ensayo, en fin, hay multitud de apuntes interesantes sobre un variado número de novelistas y novelas (destacan, me parece, los capítulos consagrados a Machado de Assís y al checo Bohumil Hrabal). Es una lástima que lo que pretenden sus ser tesis centrales se queden, tras un océano de palabras, en propuestas desdibujadas, ambiguas y algo grandilocuentes.
Seguro que las próximas quinientas páginas pulirán estos defectillos. Ánimo, Thirlwell, colega.
P.D: A punto he estado de titular esta nota «Papá, que soy ensayista», parafraseando la crueldad de un influyente diario alemán cuando, refiriéndose a la pizipireta Bibiana Aído, escribió aquello de «Papá, que soy ministra», pero, la verdad, tampoco es para tanto.
Reconocimiento: Me puso sobre la pista de este libro el blog de Alejandro Gándara, aquí: http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/escorpion/2015/02/09/la-intimidad-de-la-novela.html
Adam Thirlwell. La novela múltiple. Traducción de Aleix Montoto. 2014, Ed. Anagrama - Colección Argumentos. ISBN: 978-84-339-6373-4












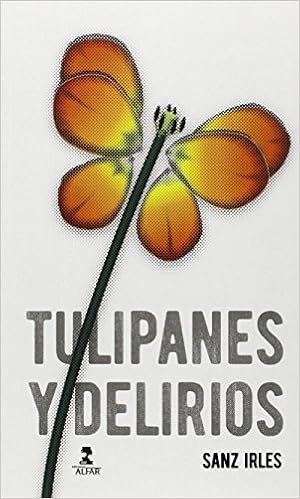

Me ha parecido muy interesante este post, pero francamente no sé si leer este libro de Thirlwell o no. Yo creo que la novela es un género mutante que adopta diferentes formas expresivas y que, con el tiempo, se ha convertido en el contenedor ideal para todo tipo de literatura, pues aúna ensayo con poesía, narración con pensamiento introspectivo, ficción con realidad y, para colmo,puede tener la estructura o la carencia de ella que desee el autor. En fin, pienso que es el soporte expresivo ideal junto con el periodismo de calidad, no el informativo sesgado e interesado.
No te pierdes gran cosa si no lo lees, la verdad.