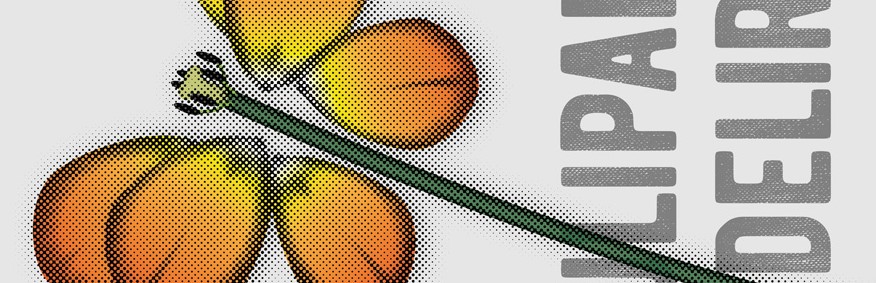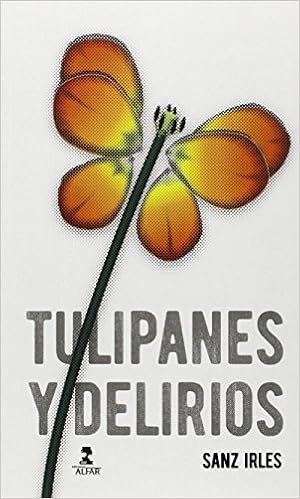Un amor, de Sara Mesa, es lo primero que leo de esta interesante e intensa novelista («intensa» en el sentido primigenio y más noble de la palabra, no en la acepción despectiva que va adquiriendo hoy). Superadas unas primeras páginas algo desvaídas en propósito y tensión, que no auguraban grandes cosas, la narración se afina, se agudiza, adquiere un ritmo vivo y vivificador y conduce de un tirón hasta su final, con una eficacia admirable; un ritmo que la escritora lleva dentro —talento innato—, porque una velocidad de crucero tan adecuada a lo que está contando y tan titánicamente mantenida, no se adquiere sólo con aplicación y técnica.
La arquitectura de la novela no nos depara ninguna complejidad y avanza derechita a su meta. Es lineal y sencilla, y en realidad tan solo nos presenta dos puntos de viraje, esos en los que la acción o la evolución del protagonista cambian de rumbo y hacen que la narración avance: la sorprendente (y aceptadamente soez) “entrada” de un hombre en la vida de Nat (una mujer) y su posterior salida. Tras esa salida, caminamos junto a la protagonista como testigos de su agonía y su perplejidad para lograr digerir la pérdida.
Esa linealidad de la trama, su relativa brevedad y la limitada polifonía acercan bastante Un amor al cuento, pero esto no le quita nada de valor. La limitada polifonía se debe a que no hay muchos personajes que tengan un peso importante en la narración, y salvo la propia Nat y tal vez el “entrador” (nada más puedo revelar de él: mis labios están sellados), no están muy ambiciosamente desarrollados.
Hay un cierto grado de decepcionada sorpresa con el final, que consiste (el final) en la aceptación de que todo ha sucedido porque tenía que suceder y de que el acontecimiento del pasado que parece haberlo desencadenado todo, ineluctablemente había de traer a Nat hasta este final y a ningún otro. En realidad, la impresión que (me) produce es la de que la novelista no sabe bien como sacar a Nat del laberinto en el que la ha metido y lo resuelve con una faena que, sin ser desastrosa, es tan solo de aliño.
Continuar leyendo…