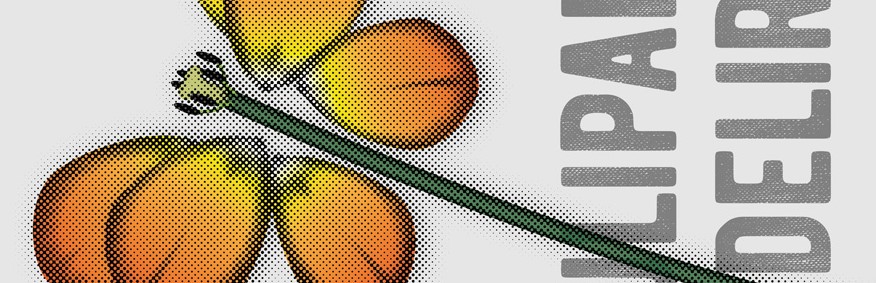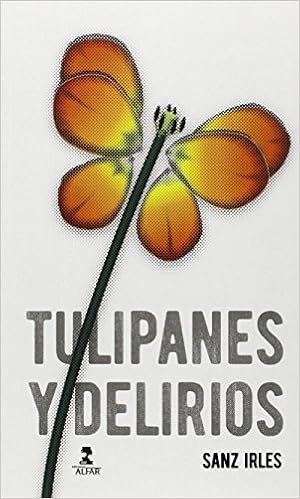Poco tiempo atrás aludía en otro post a unos pasajes de Cyril Connolly en los que él denunciaba que la simpatía ha arrinconado en nuestros días a la amistad, y la fraternidad ha dejado paso a una solidaridad mal entendida que el Estado promueve con intereses espurios.
Para compensar un poco la amargura del plañido, cuento ahora una anécdota reciente que también tiene que ver con la amistad, aunque envuelta en el anonimato. La semana pasada me escribió un lector, al que llamaremos K., para comentar algunos pasajes de mi última novela, Una callada sombra. El correo me sorprendió por lo detenido de su análisis y también por, ¿cómo decirlo?…, la cercanía. Yo no conozco de nada a K. Ni siquiera hemos compartido experiencias generacionales. Sin embargo, en su correo, mis personajes cobraban una insospechada vida, como si más allá de lo que yo supiera de ellos comenzara otra existencia independiente en el trato propio con un lector ignoto. Me habla K. de Pajarogrifo (no hay errata: es sin tilde) como si este fuera un conocido común cuyas intenciones y maneras pudiéramos comentar. En nuestros correos, Pajarogrifo es más real, mucho más real que nosotros mismos, meros entes atrapados en nuestros papeles abstractos de autor y lector.
aunque envuelta en el anonimato. La semana pasada me escribió un lector, al que llamaremos K., para comentar algunos pasajes de mi última novela, Una callada sombra. El correo me sorprendió por lo detenido de su análisis y también por, ¿cómo decirlo?…, la cercanía. Yo no conozco de nada a K. Ni siquiera hemos compartido experiencias generacionales. Sin embargo, en su correo, mis personajes cobraban una insospechada vida, como si más allá de lo que yo supiera de ellos comenzara otra existencia independiente en el trato propio con un lector ignoto. Me habla K. de Pajarogrifo (no hay errata: es sin tilde) como si este fuera un conocido común cuyas intenciones y maneras pudiéramos comentar. En nuestros correos, Pajarogrifo es más real, mucho más real que nosotros mismos, meros entes atrapados en nuestros papeles abstractos de autor y lector.
Y lo mismo con ciertas descripciones: en el bar Zapico, un antro con olor a vino agrio y tabaco, un parroquiano sentado en un taburete ante la barra hace rodar una naranja sobre el mostrador con la palma de la mano. En algún momento, en una escena tensa, “un rayo de sol, que ya desciende, la hace refulgir [a la naranja] de pronto como una ampolla de cristal fundido lista para que un soplido le dé forma”. Me cuenta el lector que esta imagen le ha recordado los claroscuros de George de La Tour o, mejor, a un Caravaggio, con ese “ambiente de maleantes —escribe K.— entre los que inopinadamente subsiste la pureza de la luz condensada en un segundo que los inmoviliza y los deja impresos en la retina”.
El autor (o sea, yo) se queda pasmado con tales apuntes. ¿¡Realmente he pintado un Caravaggio sin saberlo!? Pues parece que sí, pero para descubrirlo he necesitado el amabilísimo correo de K.: también él ha pintado ese Caravaggio. Además de Caravaggio, por supuesto.
¿Y no es esa labor colaborativa una forma de amistad? ¿No es el arte, todo él, una gran metáfora de la amistad? ¿Una manera de saltar nuestras limitaciones espaciales y temporales, y compartir nuestra experiencia, siempre tan paradójicamente íntima como común?
Lector, mon semblable, mon frère.
Quien tenga curiosidad por leer los breves fragmentos de la novela aludidos en este post, aquí los tiene. Continuar leyendo…