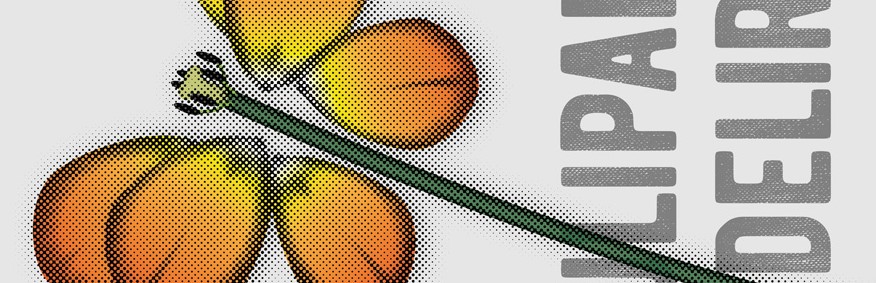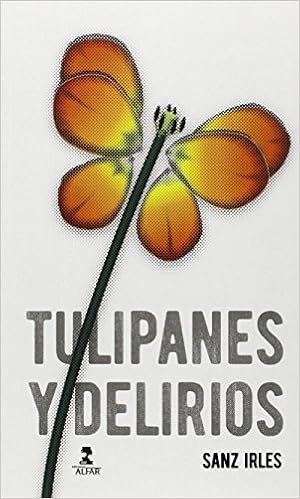Nuestra época está tocada por la condición del apresuramiento (la bulla, que dicen los andaluces con especial gracejo), de la brevedad, la fugacidad, y por la exigencia de las recompensas a corto plazo (o sea, que el «cortoplacismo» ya no es algo que sólo se da en las bolsas de valores). De ahí (y también por otras razones, lo sé) el éxito arrollador de algunas redes sociales, a la Twitter, que juegan al visto y no visto, al hocus pocus, a la superficiaidad y al «hete aquí tres frasecitas y ya soy asunto de moda» (trending topic, dícese).
Así está la cosa, y no seré yo quien reme contra ese viento, ya no sólo porque sería inútil —yo hago muchas cosas inútiles, yo soy el rey de las cosas inútiles, yo gasto mucho esfuerzo en cosas que ya sé que no irán a ninguna parte, yo «soy un almogávar / me gusta lo difícil»—, sino porque, sencillamente, tengo en mi vida cosas mejores que hacer, o que, al menos, así me lo parecen.
Tal vez por esa bulla que nos acongoja, aun cuando no nos demos cuenta, sea cada vez más raro encontrar gente dispuesta a darle a la lectura el tiempo que pide y necesita, y entre la gente que lee (en España, más bien poca), suele evitarse la lectura de libros supuestamente complicados. Se prefiere leer lo rápido: en una página se mata a alguien y dos más allá se conoce la identidad del asesino: sutilezas, las mínimas (por no hablar de todos esos misterios y esoterismos a la Dan Brown, cuyo éxito radica en hacer creer a sus lectores que les brindan acceso a una esfera superior de conocimiento que los coloca en un selecto y reservado club de «los que saben la verdad; los que están en el ajo», no como nosotros, pardillos e incautos, que aún no nos hemos caído del guindo y no sabemos de la misa la media, puesto que no hemos leído al Brown ese).
Uno de esos libros supuestamente complicados —pero que en realidad no lo es tanto—, del que me he ocupado ya en alguna ocasión en este blog, es la monumental novela (7 volúmenes) de Proust En busca del tiempo perdido.
 Recomiendo —con todo el énfasis del que soy capaz— a toda persona que encuentre gozo en la lectura y que no lo haya hecho aún, que haga el esfuerzo de leerla. Es un esfuerzo aparente, porque superadas las primeras cincuenta páginas (que siempre producen perplejidad y hesitación en quien lee a Proust por vez primera), el esfuerzo se va suavizando y empezamos a disfrutar de, precisamente, la gran cantidad de sutilezas, recovecos y sinuosidades que la prosa de Proust nos regala, y que puede apreciarse tanto en francés, para quien pueda leerlo, como en alguna de las buenas traducciones al español que ya se han hecho (mis favoritas: la de Pedro Salinas y Consuelo Berges, Alianza editorial y, sobre todo, la de Carlos Manzano, en RBA).
Recomiendo —con todo el énfasis del que soy capaz— a toda persona que encuentre gozo en la lectura y que no lo haya hecho aún, que haga el esfuerzo de leerla. Es un esfuerzo aparente, porque superadas las primeras cincuenta páginas (que siempre producen perplejidad y hesitación en quien lee a Proust por vez primera), el esfuerzo se va suavizando y empezamos a disfrutar de, precisamente, la gran cantidad de sutilezas, recovecos y sinuosidades que la prosa de Proust nos regala, y que puede apreciarse tanto en francés, para quien pueda leerlo, como en alguna de las buenas traducciones al español que ya se han hecho (mis favoritas: la de Pedro Salinas y Consuelo Berges, Alianza editorial y, sobre todo, la de Carlos Manzano, en RBA).
Pero soy consciente de que quien tenga hábitos de lectura contemporáneos, podría encontrarse, al principio, con un ortigal fatigoso. Lo único que no se puede hacer con Proust (con ninguna obra literaria de calidad, pero con Proust aún menos) es leer deprisa, pasar las páginas saltándose párrafos que parezcan de esos en los que no pasa nada, para tratar de encontrar la peripecia, la anécdota, el desenlace, porque de eso hay poco, y es en esos párrafos donde no pasa nada, que todo pasa.
La prosa de Proust es célebre por sus frases largas y serpenteantes, o, por decirlo más técnicamente, por su abrumador uso de la hipotaxis (sorry, folks!), o sea, por el uso constante de oraciones subordinadas, y subordinadas de las subordinadas, que no toleran una lectura twitteriana de ninguna manera. Curiosamente, la «otra gran novela del siglo XX», y aparecida en fecha muy próxima al monumento de Proust, el Ulises de Joyce, utiliza profusamente las técnicas opuestas, la parataxis (la oraciones coordinadas, en un mismo plano de importancia) y la yuxtaposición (oraciones codo a codo, sin conexión gramatical).
(Es interesante notar que esas dos enormes novelas, que el público europeo conoció casi al mismo tiempo, fundadoras de la narrativa moderna, utilizan procedimientos técnicos y estilisticos opuestos para ocuparse del mismo tema: el tiempo, su transcurso, su pérdida, su recuperación. Pero además, ocupándose del mismo tema, lo hacen, de nuevo, desde perspectivas opuestas también: Ulises transcurre en un único día; En busca del tiempo perdido abarca unos cuantos años).
 Hay cientos de análisis, reseñas, resúmenes, críticas, recensiones y todo lo que imaginarse pueda, sobre esta inmensa novela, on line y off line, así que sería ocioso que perdiera mi tiempo, y el vuestro, en adentrarme en esos vericuetos. Solo quería animaros a todos los que, amablemente, os asomáis por aquí, a que os metáis en la inolvidable aventura, en la verdadera e irrepetible experiencia de vida, de leer la grandiosa novela de Proust, y que lo hagáis sin mapa, sin brújula y sin prisa: perdeos en el inmenso bosque de sus interminables frases, de sus minuciosas descripciones, de su penetrante psicología (por cierto, mucho más sofisticada y profunda cuando descifra a las mujeres que a los hombres), de sus increíbles detalles, de su vasto espectro de intereses culturales e intelectuales.
Hay cientos de análisis, reseñas, resúmenes, críticas, recensiones y todo lo que imaginarse pueda, sobre esta inmensa novela, on line y off line, así que sería ocioso que perdiera mi tiempo, y el vuestro, en adentrarme en esos vericuetos. Solo quería animaros a todos los que, amablemente, os asomáis por aquí, a que os metáis en la inolvidable aventura, en la verdadera e irrepetible experiencia de vida, de leer la grandiosa novela de Proust, y que lo hagáis sin mapa, sin brújula y sin prisa: perdeos en el inmenso bosque de sus interminables frases, de sus minuciosas descripciones, de su penetrante psicología (por cierto, mucho más sofisticada y profunda cuando descifra a las mujeres que a los hombres), de sus increíbles detalles, de su vasto espectro de intereses culturales e intelectuales.
Y como he hablado tanto de su técnica, sus frases y su hipotaxis, despido esta entrada con un breve ejemplo, primero «desmontado», y luego vuelto a montar:
Un primer párrafo que no tuviera incisos y se hubiera construido con una hipotaxis normalita y comedida, sería el siguiente:
Como nos quería de verdad, le habría dado placer llorarnos; la noticia de que la casa era presa de un incendio en el que ya habíamos perecido todos y que no iba a dejar subsistir una sola piedra de las paredes, debió asediar con frecuencia sus esperanzas, por unir a las ventajas secundarias de hacerla saborear todo su cariño por nosotros, la de obligarla a ir a pasar el verano en su hermosa finca de Mirougrain, donde había un salto de agua.
Pero esto no es, ni mucho menos, Proust. Tejiendo el párrafo con lo tupido de su habitual urdimbre, tendríamos esto (resalto en azul los añadidos):
Como nos quería de verdad, le habría dado placer llorarnos; la noticia —sobrevenida en un momento en el que se sintiera bien y no estuviese bañada en sudor— de que la casa era presa de un incendio en el que ya habíamos perecido todos y que no iba a dejar subsistir una sola piedra de las paredes, pero con todo el tiempo necesario para escapar sin apresurarse, debió asediar con frecuencia sus esperanzas, por unir a las ventajas secundarias de hacerla saborear en un largo desconsuelo todo su cariño por nosotros y ser la estupefacción del pueblo, al encabezar nuestro duelo, la —más preciosa aún— de obligarla a ir a pasar el verano en su hermosa finca de Mirougrain, donde había un salto de agua.
Ya estamos más cerca del estilo del autor, pero su pensamiento discurre aún por más recovecos y revueltas, y por fin llegamos al párrafo que escribió Proust y que es este (y nótese que el traductor de esta versión ha decidido recurrir al uso frecuente de las rayas, un recurso tipográfico que Proust apenas usa, y que ayuda sobremanera a la lectura. Imaginémonos el texto que sigue, sin raya alguna, que es como se lee en francés, o en la mayoria de las traducciones):
Como nos quería de verdad, le habría dado placer llorarnos; la noticia —sobrevenida en un momento en el que se sintiera bien y no estuviese bañada en sudor— de que la casa era presa de un incendio en el que ya habíamos perecido todos y que no iba a dejar subsistir al cabo de un poco una sola piedra de las paredes, pero con todo el tiempo necesario para escapar sin apresurarse, a condición de levantarse al instante, debió asediar con frecuencia sus esperanzas, por unir a las ventajas secundarias de hacerla saborear en un largo desconsuelo todo su cariño por nosotros y ser la estupefacción del pueblo, al encabezar —valerosa y abrumada, moribunda de pie— nuestro duelo, la —más preciosa aún— de obligarla —en el momento oportuno, sin tiempo que perder, sin posibilidad de vacilación irritante— a ir a pasar el verano en su hermosa finca de Mirougrain, donde había un salto de agua.
(La traducción utilizada es la de Carlos Manzano, en RBA ).
Tengo dudas, la verdad, de si habré logrado mi propósito altruista de atraeros hacia la lectura de esta obra.
4.000 páginas, arriba o abajo, pueden parecer un obstáculo insalvable, un esfuerzo desproporcionado, y, si encima, el estilo es el que acabo de ilustrar, apaga y vámonos.
Y sin embargo, sigo tercamente animándoos a la aventura. ¿Qué más da que sean miles de páginas? ¿Qué prisa hay? Al contrario, cuantas más páginas, más tiempo de placer por delante, pero leyendo despacio, recreándose en la suerte, escrutando las metáforas, y las imágenes, y las sutilezas que encontramos casi sin pausa, como lo estoy haciendo yo estos días, una vez más, en medio de unos bosques escandinavos frescos y umbríos por donde ramonean, plácidos, algunos ciervos, y el aire trae el olor dulzón del trigo recién segado en los campos cercanos.
Daos ese gusto. Haceos ese regalo. Sin prisa. ¿Para qué leer, si no? El que tenga prisa, que se vaya a Twitter: será allí bienvenido.