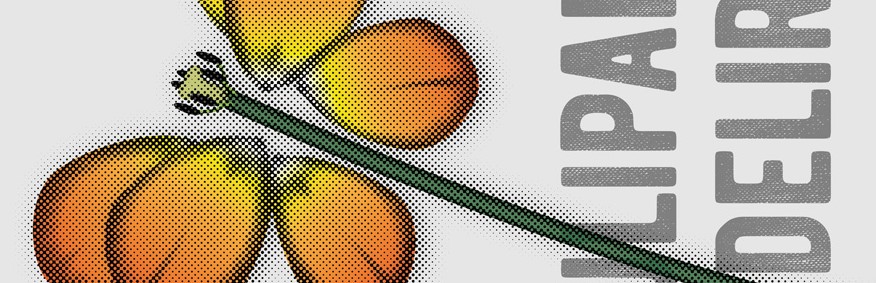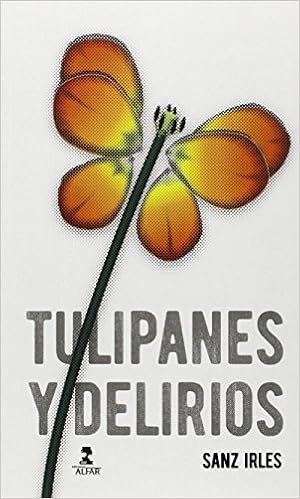«Cagadas literarias» podría haber sido el título de esta pieza, pero hoy tenía el día finolis.
Cotejando traducciones del Ulises me topé el otro día con una célebre escena en la que el entrañable Leopold Bloom se refugia en su retrete (un útil galicismo, este) para cagar y, al mismo tiempo, ¡cómo no!, leer el periódico. La cotidiana escena, que Joyce universaliza con su talento insultante, me recordó otra de similar jaez inventada por otro escritor irlandés que admiro, John Banville, y entonces me puse a pensar en cómo y cuándo la literatura de todos los tiempos se ha ocupado en escudriñar nuestras defecaciones, en mirar por el ojo de la cerradura nuestro más íntimo obraje, y me vinieron rápidamente a la cabeza unos cuantos escritores que se lo han trabajado. De ellos voy a dar breve noticia.
Es sólo un apunte, claro está. Si hurgásemos, nos saldrían, con seguridad, cientos, y hasta miles, de escritores y obras que han tratado el asunto. Me conformaré con mucho menos.
 Primero, el Quijote, que no es mala cosa empezar acogiéndose a sagrado. En el capítulo XX nos encontramos con una hilarante situación que sólo alguien como Sancho podía protagonizar en toda su chusca turbación:
Primero, el Quijote, que no es mala cosa empezar acogiéndose a sagrado. En el capítulo XX nos encontramos con una hilarante situación que sólo alguien como Sancho podía protagonizar en toda su chusca turbación:
En esto, parece ser, o que el frío de la mañana, que ya venía, o que Sancho hubiese cenado algunas cosas lenitivas, o que fuese cosa natural (que es lo que más se debe creer), a él le vino en voluntad y deseo de hacer lo que otro no pudiera hacer por él; mas era tanto el miedo que había entrado en su corazón, que no osaba apartarse un negro de uña de su amo. Pues pensar de no hacer lo que tenía gana, tampoco era posible; y así, lo que hizo, por bien de paz, fue soltar la mano derecha, que tenía asida al arzón trasero, con la cual, bonitamente y sin rumor alguno, se soltó la lazada corrediza con que los calzones se sostenían, sin ayuda de otra alguna, y, en quitándosela, dieron luego abajo, y se le quedaron como grillos; tras esto, alzó la camisa lo mejor que pudo, y echó al aire entrambas posaderas, que no eran muy pequeñas. Hecho eso (que él pensó que era lo más que tenía que hacer para salir de aquel terrible aprieto y angustia), le sobrevino otro mayor, que fue que le pareció que no podía mudarse sin hacer estrépito ni ruido, y comenzó a apretar los dientes y a encoger los hombros, recogiendo en sí el aliento todo cuanto podía; pero, con todas estas diligencias, fue tan desdichado, que al cabo al cabo vino a hacer un poco de ruido, bien diferente de aquel que a él le ponía tanto miedo. Oyólo don Quijote, y dijo:
―¿Qué rumor es ése, Sancho?
―No sé, señor ―respondió él―. Alguna cosa nueva debe de ser; que las aventuras y desventuras nunca comienzan por poco.
Tornó otra vez a probar ventura, y sucedióle tan bien, que, sin más ruido ni alboroto que el pasado, se halló libre de la carga que tanta pesadumbre le había dado. Mas como don Quijote tenía el sentido del olfato tan vivo como el de los oídos, y Sancho estaba tan junto y cosido con él, que casi por línea recta subían los vapores hacia arriba, no se pudo excusar de que algunos no llegasen a sus narices; y apenas hubieron llegado, cuando él fue al socorro, apretándolas entre los dos dedos, y, con tono algo gangoso, dijo:
―Paréceme, Sancho, que tienes mucho miedo.
―Sí tengo ―respondió Sancho―; mas ¿en qué lo echa de ver vuestra merced ahora más que nunca?
―En que ahora más que nunca hueles, y no a ámbar ―respondió don Quijote. Continuar leyendo…