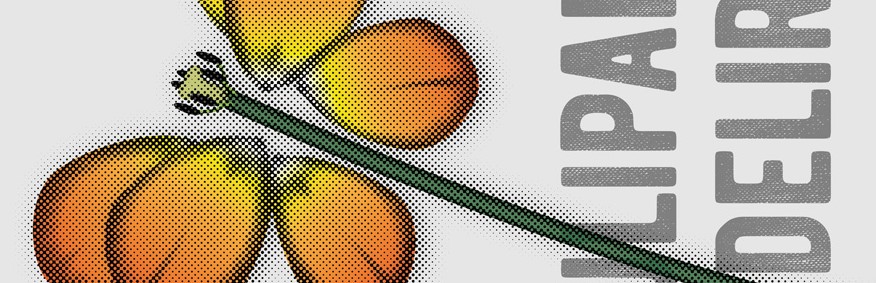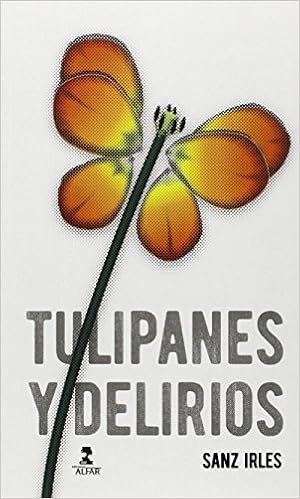Me topo, semiolvidado en mi librería, con Helena o el mar del verano, de Julián Ayesta, un breve relato (no llega ni a novela corta) que me depara media hora estupenda, seguida de otra media hora «dubitabunda».
Me topo, semiolvidado en mi librería, con Helena o el mar del verano, de Julián Ayesta, un breve relato (no llega ni a novela corta) que me depara media hora estupenda, seguida de otra media hora «dubitabunda».
No comparto el desmedido entusiasmo de los críticos seleccionados por la editorial para la contracubierta (Uno de los diez libros más importantes de la narrativa española del siglo XX, etc.), pero es, sí, un relato bonito (y he pensado bastante antes de elegir el adjetivo): original, fresco, sincera y hermosamente lírico, del gijonés Julián Ayesta, diplomático de carrera por otras señas. Se publicó en 1952 y, desde luego, en aquellos años fue una obra distinta y rara.
Se abre el libro con una evidente, casi enfática, «voluntad de estilo», soprendiéndonos con dos capítulos construidos sobre una extensísima —pero llevadera— polisíndeton (con perdón de la concurrencia). Estamos ante una narración en primera persona, pero una primera persona serpenteante y semicamuflada con la primera del plural y con un sujeto impersonal a veces. El narrador es un joven (muy joven, diríase) que narra vivencias familiares y sociales y un dulce primer amor que se desliza como de puntillas dentro de la historia, historia que no es, en realidad, tal, sino más bien una sucesión de descripciones y apuntes.
Toda la narración rezuma una visión queridamente naif, casi infantil, que a veces —hay que decirlo todo— resulta algo dulzona.
 Ayesta raya alto, con gran intensidad lírica y poética, en muchas descripciones de la naturaleza o de ciertas situaciones.He aquí un par de párrafos reseñables, con una técnica nerviosa que recuerda las pinceladas de los impresionistas:
Ayesta raya alto, con gran intensidad lírica y poética, en muchas descripciones de la naturaleza o de ciertas situaciones.He aquí un par de párrafos reseñables, con una técnica nerviosa que recuerda las pinceladas de los impresionistas:
Corriendo, entre viento, pasamos por zonas de sol amarillo, por sitios de sol más blanco, por calles de sombra azul y fresca, por sombra grisácea y caliente, por un olor a algas del mar, por olor a pinos, por olor a grasa de automóvil, por la calle de la señora de los perros con bata de lunares, por debajo del mirador del dependiente que canta ópera por las mañanas con el balcón abierto mientras se hace el nudo de la corbata…
Y algo más adelante:
El muelle estaba lleno de gaviotas. Los palos y las cuerdas de los barcos rebrillaban al sol de oro blancas, rojas, verdes. Hacía una brisa fresca y alegre. El cielo está azul, azul. Los cargadores dan gritos junto a las grúas. Un barco pintado de encarnado sale tocando la sirena.
O este pasaje a la vez visual y acústico:
Los cubiertos, entre el humo de los cigarros de los hombres, tintineaban como esquilas de un rebaño de cabras pastando vagorosas entre la bruma de la siesta. Era la siesta, toda mullida y tibia, toda desperezándose, adormilada a la sombra de los árboles en un bosque azul, en un país muy hondo, antes de Jesucristo. El comedor estaba en la penumbra y desde la oscuridad se oían las chicharras y los grillos que cantaban al sol y el ronrón del sol sobre los prados verdeamarillentos y el fragor fresquísimo de los robles cuando entraba una ráfaga de brisa azul y salada que venía del mar.
Hay muchas, muchas ráfagas de estilizado lirismo en este relato (El sol —¡el Sol!— roncaba sobre los manzanos), pero tanto esfuerzo de estilo parece que llega a fatigar al escritor, que cierra el relato con lo que se antoja ya casi un abuso de recursos retóricos y que nos deja en la boca un extraño y agridulce sabor después de tanta belleza:
 No hablamos más. Íbamos juntos, solos, entre el silencio del crepúsculo. Íbamos solos entre el silencio del mundo. Solos entre el silencio del tiempo. Solos para siempre. Juntos y solos, andando juntos y solos entre el silencio del mundo y del mar y del mundo, andando andando. Y todo era como un gran arco y nosotros lo íbamos pasando y al otro lado estaba nuestro mundo y nuestro tiempo y nuestro sol y nuestra luz y nuestra noche y estrellas y montes y pájaros y siempre…
No hablamos más. Íbamos juntos, solos, entre el silencio del crepúsculo. Íbamos solos entre el silencio del mundo. Solos entre el silencio del tiempo. Solos para siempre. Juntos y solos, andando juntos y solos entre el silencio del mundo y del mar y del mundo, andando andando. Y todo era como un gran arco y nosotros lo íbamos pasando y al otro lado estaba nuestro mundo y nuestro tiempo y nuestro sol y nuestra luz y nuestra noche y estrellas y montes y pájaros y siempre…
Es entonces, al llegar al final, a ese final, tras haber recorrido 88 páginas que en ocasiones parecen un catálogo de figuras retóricas (epanáforas, anadiplosis, la mencionada polisíndeton…) cuando uno se empieza a preguntar si tanto lirismo no habrá llegado a volatilizar el relato en una columna de humo y de nada: azúcar impalpable, polvitos de la Madre Celestina. Puff… fuese y no hubo nada. ¿O sí hubo?
Con tanto, pero tanto, pero requetetanto estilo, estas cosas a veces pasan.