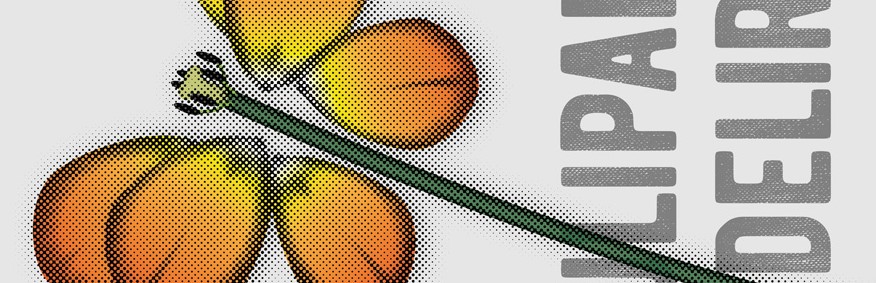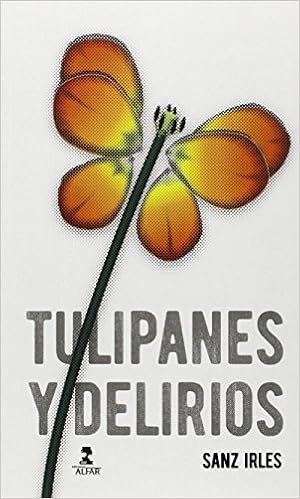Leí por primera vez a James Salter (James Arnold Horowitz de nacimiento) hace ya muchos años, cuando no era conocido en España. Fue The Hunters, su primera novela, y la leí por una razón extraliteraria: Salter fue piloto, como lo era yo entonces (él, militar; yo, acrobático), y esa novela, de la que me hablaron con reverencia, va de aviones y aviadores. Continuar leyendo…
Archivos para 30 November, 1999
En esta entrada hay breves apuntes sobre:
- El nacimiento del monólogo interior como técnica narrativa.
- Apuntes sobre la novela Les lauriers sont coupés, que trajo el monólogo interior al mundo.
- Pinceladas teóricas sobre el susodicho monólogo.
- Cronología del monólogo interior: principales valedores.
- Dimes y diretes.
En el año del Señor de 1887 aparece, sin alharacas, una novelita del simbolista francés Édouard Dujardin titulada Les Lauriers sont coupés («Han cortado los laureles»). No está del todo claro si Dujardin, poeta, ensayista, amigo de Mallarmé y wagneriano devoto, era consciente de la trascendencia de lo que acababa de hacer con dicha novela: nada menos que inventar el monólogo interior (que aún no se llamaba así), uno de los símbolos indiscutibles de la modernidad novelística.
¿De verdad lo inventó él? (Defíname «inventar», hágame el favor). Estas cosas son difíciles de asegurar, pero desde que Su Majestad Joyce así lo afirmara y, con caballerosidad encomiable, reconociera su influencia en la escritura de Ulises –¡se dice pronto!-, así ha pasado a la posteridad. Yo me inclino también a concederle ese título, aunque, como vamos a ver, Dujardin tuvo precursores ilustres, alguno de los cuáles quizás pudiera esgrimir argumentos para disputarle esa gloria inmortal.
Antes de llegar a ello, ¿qué es ese famoso monólogo interior? Continuar leyendo…
 Estoy terminando de leer La carte et le territoire, del archicélebre, aclamado y premiado escritor Michel Houellebecq.
Estoy terminando de leer La carte et le territoire, del archicélebre, aclamado y premiado escritor Michel Houellebecq.
Me encuentro de súbito ante una breve escena de corte innegablemente gore, aunque no demasiado subido de tono. Al leerla no he podido evitar pensar en la escena gore que introduje en mi novela Tulipanes y delirios y en ponerme a pensar —con alguna ligereza por ahora, lo admito de entrada— en el papel del gore (y de la deformidad, de alguna manera), en la literatura. Como primer elemento de reflexión, se me ha ocurrido poner lado a lado (bueno, uno encima de otro) los dos fragmentos.
En ambos casos, la escena la cuenta un narrador testigo. En la novela de Houellebecq es un policía que no es el protagonista de la novela, sino un narrador de los que los narratólogos llaman homodiegéticos / «yo testigo». En mi novela la escena la refiere el protagonista, o sea que se trata de un —agárrense, que viene curva— narrador autodiegético (por su posición en la narración), intradiegético (por su situación respecto a la historia) y «yo protagonista» (por el punto de vista y el tipo de información que da). ¡Ustedes perdonen!
La decisión de introducir un pasaje de «casquería» en una novela, no es fácil para ningún escritor, a menos que se dedique al género, que no es el caso en estos ejemplos. Los motivos que haya podido tener Houellebecq podrían resultar ser más escabrosos de lo que parecen a primera vista. Su escena describe la matanza —la carnicería, a decir verdad— que un asesino ha cometido con su víctima, que no es otra que el propio Houellebecq, quien en esta novela ha decidido ficcionalizarse a sí mismo, dedicándose, por cierto, un buen montón de páginas. ¡El demiurgo ha querido inmolarse de una manera espectacular!
En Tulipanes y delirios la escena sirve para ejemplificar, de forma desnuda, la cruel y reservada personalidad de uno de los personajes, del que hasta ese momento los lectores sólo habían tenido apuntes y que aquí les muestra “todo su potencial”, pero también para establecer un apesadumbrado paralelismo entre el «gore físico» de la escena y un cierto «gore moral» que impregna toda la novela, no tanto en el plano de los personajes, considerados uno a uno, cuanto en el microcosmos que conforman todos ellos juntos. Después, claro, compete al escritor conseguir que toda esta morralla tenga la suficiente dignidad literaria para ser aceptable por el lector normalito (los lectores tarados, que los hay, son cosa aparte).
Ofrezco unas fotos del texto original, para quien prefiera leerlo en francés, y la traducción que he encontrado de ese fragmento (obra de Jaime Zulaika). Continuar leyendo…
 La novela es, sin duda, un objeto cautivador, pero difícil. Suelo leerme todo lo que de teoría encuentro sobre ella, aunque con creciente aprensión, no vaya a ser que me encuentre con otro original anuncio de su defunción.
La novela es, sin duda, un objeto cautivador, pero difícil. Suelo leerme todo lo que de teoría encuentro sobre ella, aunque con creciente aprensión, no vaya a ser que me encuentre con otro original anuncio de su defunción.
No ha sido el caso del largo ensayo de Adam Thirlwell, La novela múltiple, que, si bien coquetea fugazmente con la idea, lo hace para afirmar después que la novela no morirá, sino que se transformará (¿cómo la energía?), lo que no es, por otro lado, un pensamiento excesivamente original. En realidad, Thirlwell, un joven y afamado novelista británico de saltonas ojeras, da un curioso salto para cerrar su ensayo y, tras casi quinientas páginas «profundas» de hablar de novelas, pasa, en el ultimísimo párrafo, magia potagia, a hablar de literatura en general, así, «porque yo lo valgo».
Y llegué a la única conclusión que parecía posible. Sólo significa, pensé, que todo proyecto personal debe ser más salvaje: absolutamente amateur y múltiple. Porque esta nueva condición mundial no era, pensé, la muerte de la literatura. Nunca lo es. Sólo era, amigos, la muerte de un tipo de literatura anterior.
Notemos, además del prodigioso salto desde el género (novela) al orden (literatura), si seguimos a Linneo, lo juvenil del párrafo final del ensayo, con ese revelador deseo de salvajismo (Yeah! Let’s get wild, pal!) y ese afectuoso vocativo, amigos, del que podríamos prescindir sin quebranto, pero por el que tampoco nos vamos ahora a poner quisquillosos. ¿Amigos? Pues amigos, venga, Adam, tronco.
El tonillo algo irónico, y hasta levemente sarcástico (¿se puede ser sarcástico con levedad?) que usted, apto lector (astuta captatio benevolentiae), habrá detectado, podría parecerle el preludio de un ataque a degüello contra el libro y su autor, pero no es así. Sucede que, a veces, los jóvenes como Thirlwell me irritan por el mero hecho de serlo. Creo que me he ganado el derecho a ser un poco cascarrabias a ratos sueltos.
El libro tiene su interés, aunque no por las razones que su autor debe de creer. Las conclusiones a las que parece llegar (y digo «parece» porque nunca llegan a estar claras del todo) son, en el mejor de los casos, banales, y no justifican tantas páginas. Lo interesante ha sido el camino recorrido, aunque haya sido para no saber bien adónde se ha llegado.
La cosa arranca con Saussure y Barthes, no se vayan ustedes a creer que aquí estamos hablando de Blas y Epi, y también con Roman Jakobson, del que Thirlwell señala enseguida aquello de que
…el signo verbal en la literatura es siempre ambiguo: es y no es idéntico al objeto que designa.
Y cito esto porque me permite ejemplificar uno de los rasgos llamativos de este ensayo (y de tantos otros): un constante y falsamente profundo ir y venir en la ambigüedad conceptual. Todo es y no es, parece pero sin parecerlo, converge y a la vez diverge, se mueve pero está quieto; todo es «así como muy de filosofía hegeliana leída por Woody Allen» y nos va deleitando con maravillas como la que sigue:
La ruta diagonal hacia la verdad que forman las yuxtaposiciones de la estructura de una novela implica que ninguna novela pueda ser autoexpresión. Y es que la verdad es más inquietante y extraña. Es siempre la superposición sistemáticamente divergente de dos series: la confesión total y la evasión total.
Repuesto del susto de enterarme de que la verdad es SIEMPRE la «superposición sistemáticamente divergente de dos series», continuo. Continuar leyendo…

[…] se quitó la vida la noche antes, mientras yo escupía sobre ella follándome a Nina y bebiéndome, endemoniado que estaba, todo lo que salía de su cuerpo de áspide.
Estoy revisando las galeradas de mi última novela, Tulipanes y delirios. Es extraño, y hasta casi violento, volver sobre un texto propio después de haberlo tenido apartado algunos meses. Inevitablemente, la sospecha de que quizás la novela no sea todo lo buena que uno creía te sobrevuela con gesto torvo y garras de arpía.
Por otro lado, esa sospecha puede ser señal de que uno se va acercando, afanosamente, eso sí, al nivel que quería. Me ha salido una novela en la que violencia, sexo y humor se mezclan en distintas proporciones (digamos que con «geometría variable», como las alas de algunos aviones que se despliegan y repliegan en cada fase del vuelo).
Además de tantas cosas, la literatura es también un juego perverso, y los elementos autobiográficos que contiene toda novela multiplican esa perversidad mucho más allá de lo que el autor juzgaría deseable. Releo lo que escribí hace unos meses y me reencuentro con quien yo era… hace unos meses, aquel yo que escribía.
(Y recuerdo «El Grafógrafo» de Elizondo:
Escribo. Escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo y también puedo verme ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya y también viéndome que escribía. Y me veo recordando que me veo escribir y me recuerdo viéndome recordar que escribía […])
El protagonista de Tulipanes y delirios, un tal Eugenio, podría parecerse vagamente a mí, a un yo de hace décadas, el que vivía en Ámsterdam, pero el parecido, de haberlo, es de peripecias y de escenario, no de actitud ante los acontecimientos. Autor y personajes se parecen, pero no, pero tal vez, pero sí…

Cada vez más ingrávido, con la vívida sensación de levitar, caminaba entre solitarias figuras flotantes que parecían moverse a cámara lenta envueltas en ropajes lanudos como mamuts; las bicicletas avanzaban hacia mí irradiando chispas y sus timbres eran melodiosos carrillones; cuando apoyaba la mano sobre los pretiles del Ámstel…